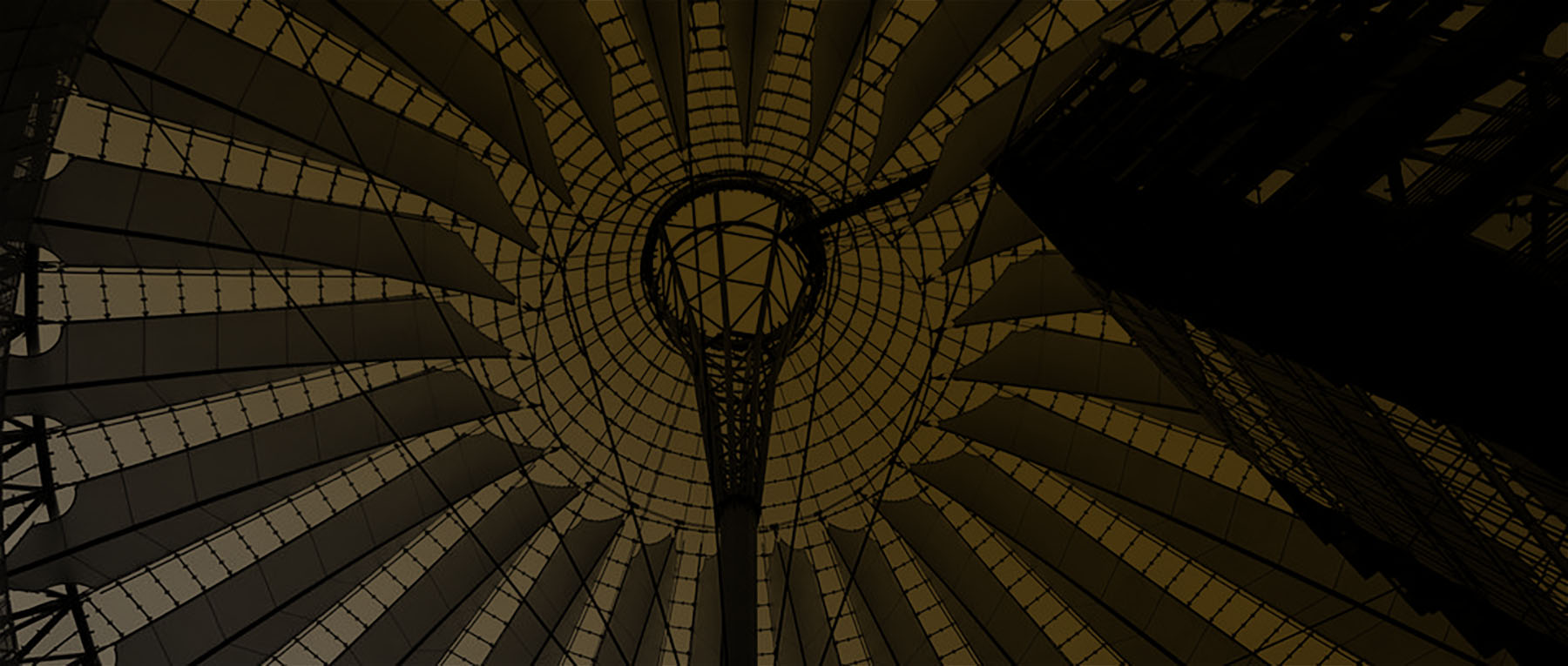[Publicado en: Debate Feminista, Vol. 58, 15 de agosto 2019]
Feminismo, reconocimiento y tolerancia
Axel Rivera Osorio
Introducción
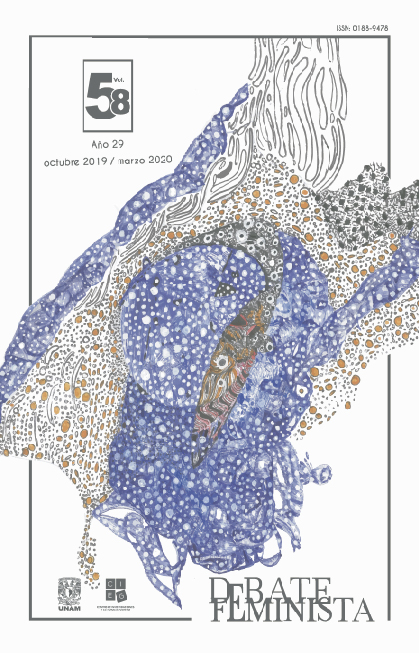 El presente artículo argumenta que uno de los mayores éxitos del feminismo ha sido incrementar el reconocimiento y la tolerancia en la esfera pública mediante dislocamientos en la lógica del poder para ganar, así, mayores espacios de reconocimiento para diversos grupos sociales. El artículo, además, señala que los desplazamientos en la microfísica del poder, instanciados en ganancias jurídicas (legalización del aborto, cuotas de género, matrimonios igualitarios, igualdad salarial, etcétera), no se agotan en la mera positivación jurídica; lo principal sería que dichos dislocamientos permearon la esfera pública.
El presente artículo argumenta que uno de los mayores éxitos del feminismo ha sido incrementar el reconocimiento y la tolerancia en la esfera pública mediante dislocamientos en la lógica del poder para ganar, así, mayores espacios de reconocimiento para diversos grupos sociales. El artículo, además, señala que los desplazamientos en la microfísica del poder, instanciados en ganancias jurídicas (legalización del aborto, cuotas de género, matrimonios igualitarios, igualdad salarial, etcétera), no se agotan en la mera positivación jurídica; lo principal sería que dichos dislocamientos permearon la esfera pública.
En este trabajo se intenta mostrar cuál era el contexto del feminismo en la década de 1970, donde hubo dos momentos clave. Primero, se unió a la búsqueda de un cambio del sistema económico global, aunque muy pronto se llegó a la conclusión de que el problema no era únicamente de orden económico. El escollo era más profundo, basado en la inferiorización sistemática de las mujeres debido a un complejo entramado ideológico; por eso, en segundo lugar, la lucha teórica recayó en la búsqueda de reconocimiento de lo femenino. Allí se ganaron derechos fundamentales para las mujeres, pero lo más importante fue la ampliación del reconocimiento y la tolerancia en la esfera pública; allí el mayor logro fue la aceptación de la igualdad de las mujeres en las estructuras sociales. El siguiente paso apunta a que la lucha no se agotaba con dicha ganancia. El binomio hombre/mujer seguía ocultando cierta violencia frente a otros grupos sociales. Por ende, fue necesario cambiar el paradigma de lucha y ello se logró gracias al concepto de género, porque amplía las posibilidades teóricas al menos en dos aspectos: a) critica un naturalismo arraigado en casi todas las posiciones respecto del sexo y la diferencia sexual y b) permite identificaciones sexuales diversas sin tener que dotarlas de contenidos específicos a priori. El concepto de género permite que las personas se definan a partir de los criterios y los rasgos que les parezcan más pertinentes. Durante la década de 1990 se obtuvieron múltiples ganancias jurídicas, pero el mayor logro sigue siendo el ensanchamiento del reconocimiento y la tolerancia. La última parte del artículo busca definir un marco conceptual mínimo sobre el reconocimiento y la tolerancia, pues ambos fungen como conceptos críticos para el feminismo, tanto interna como externamente. Externamente, para que la sociedad critique los esquemas sexuales restrictivos, o de cualquier otra índole, que impiden una vida digna para sus ciudadanas/os, lo cual permite nuevos tipos de organización social generados por la profunda dislocación de los mecanismos de poder vigentes. Asimismo, ayudan a una crítica interna en la teoría feminista, pues a veces los paradigmas teóricos se anquilosan y generan exclusiones no intencionales. Reconocimiento y tolerancia permiten, así, levantar cuestionamientos necesarios para avanzar en la transformación del reordenamiento social y para la obtención de mayores derechos civiles para más grupos de personas.
Feminismo ayer y hoy
El feminismo tiene una edad considerable. Algunos historiadores muestran que las luchas reivindicativas efectuadas por las mujeres tienen, por lo menos, una honorable tradición de dos siglos (cf. Freedman, 2003). En este ensayo quisiera centrarme en lo que se denominó segunda y tercera olas del feminismo. La segunda aparece en la década de 1960 y continuó hasta la de 1980; la tercera ola del feminismo inicia en la década de 1990 y sigue hasta nuestros días. Me enfocaré en ellas porque creo que cada una posee un paradigma diferente y reconocerlo sería de gran ayuda para enfocar ciertos problemas abiertos en las últimas décadas. Asimismo, auxiliará al examinar ciertas posturas que son una limitante a la hora de exigir mayor reconocimiento social. Siendo así, podría ayudarnos a encaminar nuestras exigencias jurídicas para crear un marco normativo donde exista menos discriminación y menos opresión.
La segunda ola
Aparece en la década de 1960 y no puede separarse de su contexto social. Se trata de una década revolucionaria, en el sentido más literal de la palabra. Por ejemplo, en América Latina, la Revolución cubana marcó época y se vislumbraba la posibilidad de una transformación radical de la sociedad. En ese momento existía el anhelo de un verdadero cambio social junto con todas sus estructuras de dominación y tal objetivo permeó todos los movimientos de resistencia; evidentemente, las mujeres no se rezagaron en la lucha. Debido al contexto de crítica apareció la segunda ola del feminismo, junto con su exigencia fundamental: igualdad entre hombres y mujeres. No sería reiterativo mencionar que la consigna por la que se peleaba era la igualdad de los sexos. Ahora bien, tal exigencia no logró por sí misma la transformación social requerida, pues las estructuras de dominación patriarcal han gozado de popularidad y legitimidad; el feminismo necesitó múltiples frentes y esfuerzos teóricos para alcanzar sus metas. Me gustaría centrarme específicamente en dos de ellos: 1) la forma como se llevó a cabo la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y 2) la decisión teórica subyacente a este tipo de lucha.
Gracias a un artículo de Jean Franco intitulado “La larga marcha del feminismo” (Franco, 2013), recordamos que en 1972 se celebró el North American Congress on Latin America. Allí fue donde, por primera vez, se resaltó en nuestro continente el problema de la opresión de las mujeres. Franco menciona que el número especial dedicado al tema lo realizaron dos teóricos: Larguía y Dumoulin, ambos influidos por la Revolución cubana. En él, ambos autores “listaron todo un conjunto de factores ‘universales’ que tenían que ver con la opresión de las mujeres —la división sexual del trabajo, el consumismo (los autores lo llamaron ‘economicismo femenino’) y la ideología” (Franco, 2013, p. 152). Lo que quiero resaltar aquí no es el aspecto teórico de la lucha feminista, sino el eminentemente práctico. En aquellas décadas la opción armada parecía ser una opción válida. Muchos movimientos feministas entendían que la forma para alcanzar la igualdad anhelada debía pasar por la lucha armada. La consigna era la revolución y conquista del poder por los/las trabajadores para abolir las estructuras de dominación económica; así podría darse una modificación en otras estructuras opresivas. Sobre este punto Franco asevera:
Se asume que la lucha armada es la forma más pura de militancia, y el revólver, el instrumento de liberación. Larguía y Dumoulin dicen, por ejemplo, que “la masa de mujeres debe estar preparada para participar en la defensa y que debe de ser admitida en las fuerzas armadas” […] Supongo que se trata de la hipótesis de que la liberación de la mujer en América Latina se lograría como un resultado de la lucha armada (Franco, 2013, p. 153).
No obstante, con el tiempo, el feminismo descubrió que el revólver no era el instrumento para liberarse de la opresión. La experiencia demostró fehacientemente que, aunque muchas mujeres se incorporaron a los ejércitos regulares de las guerrillas, seguían sin acceder a posiciones de mando semejantes a las de los hombres. Ejemplo de ello se dio en 1974 cuando “Fidel Castro mismo reconoció que solamente el 6% de los militantes y funcionarios del partido estaba constituido por mujeres” (Franco, 2013, p. 153). Aunque las mujeres participaron en los movimientos revolucionarios, seguían existiendo límites para la igualdad social y ellas permanecían en la parte baja de los estamentos sociales. Las mujeres en puestos de mando eran una minoría; muchas debían contentarse con hacer mandados, lavar ropa, hacer la comida, cuidar a niñas/os, etcétera. Es decir, perpetuar los mismos roles de género contra los cuales se luchaba. Entonces, diversos sectores del movimiento feminista se dieron cuenta de que “para muchos movimientos armados, la pistola era el indicador de igualdad, pero era un pobre sustituto de la teoría y la práctica democrática” (Franco, 2013, p. 155). Así, el feminismo reconoció que la vía armada era inviable, o al menos se requería examinar por qué dicha situación no mejoraba sustantivamente la vida de las mujeres. Además, los movimientos feministas reconocieron que la revolución y la liberación femenina no iban tan de la mano como se pensó en un principio. Fue allí cuando se cambió el rumbo: en vez de pelear por la transformación radical del sistema económico mundial, el feminismo dio una fuerte batalla dentro del liberalismo, luchando por todos aquellos derechos que se le habían negado hasta ese momento.
Allí cobraron suma relevancia las teóricas feministas, ya que debía redefinirse el rumbo del activismo político. Al hacerse evidentes las falencias de los movimientos sociales en la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, se requería redefinir la orientación del movimiento. Lo importante era plantear con profundidad los problemas que impedían la liberación de las mujeres. Y las teóricas del feminismo supieron dirigir su crítica. Lo hicieron redefiniendo dos cosas: primeramente, el sentido del espacio público, mostrando que la esfera privada siempre está atravesada por la esfera pública y, por ende, es parte del espacio político; allí se centró parte de la lucha. En segundo lugar, se percibió que la opresión contra las mujeres no se basaba solo en las estructuras económicas capitalistas, sino en estructuras culturales de diferentes tipos. El problema no únicamente era la infraestructura, como proponía el marxismo; la opresión también se debía a la articulación institucional instalada en la superestructura, en lo simbólico, lo cultural, lo político. La dominación de las mujeres se basa en una compleja red institucional, y la constante fundamental de tal estructura se centraba en la creación de una jerarquía que instauraba funciones de estatus, lugares de enunciación específicos y poderes deónticos diferenciados, donde se minimiza un polo de la ecuación —la mujer—, mientras que el otro polo queda exacerbado, siendo el único que tiene voz y voto. Como diría Spivak, allí la mujer queda instalada en el espacio de la subalternidad. Para mayor claridad, comenzaremos analizando este segundo punto y posteriormente veremos cómo se vincula con el primero. Alguna vez, Carlos Monsiváis definió el sexismo de la siguiente manera:
[El sexismo no es] una conjura, ni una emboscada, sino, más metódica y negociadamente, una organización. La organización deliberada, alerta, exaltada, melancólica, inclemente, tierna, paternalista, de una inferioridad. No otra cosa es el sexismo, una suma ideológica que es una práctica, una técnica que es una cosmovisión. Una sociedad […] asume, aplastantemente, su convicción inicial, fundadora: quien no se ajuste a este patrón de conducta (por no poder o no querer) será, sin remedio, un ser inferior (Monsiváis, 2013, p. 21).
El sexismo, por tanto, es la definición de una desigualdad fundante de la cultura occidental. La mujer queda relegada a los roles de género o funciones de estatus despreciadas, aquellas que no quieren realizar los hombres. Ejemplos básicos serían el cuidado de infantes, de adultos mayores, tareas domésticas, etcétera. Sin embargo, lo más relevante no es únicamente la diferenciación de las funciones de estatus, sino la estructura que instaura un mundo; es decir, naturaliza relaciones específicas entre hombres y mujeres al definir lo propio de cada sexo. Dicha estructura es el tamiz que determina nuestra percepción de la realidad al naturalizar, así, la dominación. Teresa de Lauretis en “Sujetos excéntricos”, hace el siguiente comentario sobre El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir:
al intentar negar cualquier tipo de reciprocidad entre sujeto y objeto, el sujeto (masculino) de la conciencia coloca a la mujer como objeto en una dimensión de alteridad radical; pero continúa teniendo necesidad de ella como “sexo” […] una necesidad recíproca similar a la que une al amo y al siervo. De aquí la definición paradójica de la mujer como ser humano fundamentalmente esencial para el hombre y, a un tiempo, objeto inesencial y radicalmente otro (de Lauretis, 1999, p. 113).
Asimismo, Wittig afirma en su ensayo “El pensamiento heterosexual”:
La continua presencia de los sexos y la de los esclavos y los amos provienen de la misma creencia. Como no existen esclavos sin amos, no existen mujeres sin hombres […] Masculino/femenino, macho/hembra son categorías que sirven para disimular el hecho de que las diferencias sociales implican siempre un orden económico, político e ideológico. Todo sistema de dominación crea divisiones en el plano material y en el económico (Wittig, 2006, p. 22).
Tal diferenciación basada en el sexo se subdivide en un conjunto de instituciones, prácticas y tecnologías que funcionan dentro de la cultura occidental para dotar, arbitrariamente, de ciertos privilegios a los hombres. La ocultación de dicha estructura opresiva se da gracias a la naturalización de la diferencia sexual, es decir, debido a la presuposición de una única división biológica: hombres y mujeres. Por ello, la idea desarrollada por teóricas feministas, como Wittig, sería que el género es una creación cultural. El cuerpo sería simplemente la base biológica donde se depositan y aparecen los efectos de sedimentos culturales. Si es así, entonces la cultura atravesaría siempre la forma como nos definimos y sería imposible que se manifestara una naturalidad pura; por ende, el cuerpo biológico sería la condición necesaria, mas no suficiente, para definir al sexo. Sobre este punto regresaremos al enfocarnos en el tema del género.
Siguiendo las pistas propuestas por Wittig, podría afirmarse que tal división es uno de los modos más efectivos de dominación. Por ello, la pregunta básica del feminismo fue, ¿cómo ocurre la invisibilización de la violencia? Especialmente cuando quienes son acalladas no son una minoría. El feminismo, por ende, debía hacer suya la necesidad de cuestionar “los mecanismos históricos responsables de la deshistorización y de la eternización relativas de las estructuras de la división sexual y de los principios de la división correspondientes” (Bourdieu, 2015, p. 8). Varias teóricas feministas estudiaron las estructuras culturales que posibilitan la eternización de tal estructura de dominación. Sus estudios mostraron que no todos los tipos de dominación van ligados a la coerción; algunos juegan con deseos inconscientes de las personas, crean modos de ser y actuar, las hacen felices al participar de su propia opresión. Tales tipos de dominación no coercitiva son los que Althusser definió como aparatos ideológicos del estado (cf. Althusser, 2002). Su idea es que la dominación no siempre emplea la represión o la violencia para alcanzar sus fines. La sociedad funciona por acuerdos institucionales que crean lugares de enunciación y jerarquías dentro del ordenamiento social.
Entonces, aquello que debía estudiarse eran las instituciones sociales ligadas a la creación de la normatividad sexual, tales como la familia, la escuela, la iglesia, etcétera. Grandes análisis teóricos del feminismo se enfocaron en tales instituciones porque, como bien lo señaló Foucault, las instituciones crean tipos de sujetos, por lo cual la división tajante entre hombres y mujeres creaba un espacio normativo que definía roles específicos de cada uno y lo que les era permitido. Las estructuras sociales son un complejo entramado institucional que genera y reitera la división sexual. La tarea de los feminismos era mostrar la historicidad de tales instituciones; que la persistencia de ciertos binomios (hombre/mujer; espacio público/espacio privado, etcétera) no es natural, sino el resultado de decisiones políticas con una historia concreta y, por ende, debíamos reinsertarlos en la historia mostrando su facticidad y la posibilidad de transformarlos.
No obstante, resulta más sencillo enunciarlo que hacerlo, porque vivimos en un mundo que nos invade con su naturalidad. La fenomenología asevera que el mundo es el horizonte trascendental del aparecer del ente; es decir, ese mundo histórico junto con sus prácticas, sus habitus, sus instituciones, etcétera, son las anteojeras para percibir lo real. Son la condición de posibilidad de nuestra significación. Muchas de las cosas que solemos creer, querer, apreciar, los modos como actuamos, la forma como deseamos, etcétera, son parte de una historia sociocultural que solemos introyectar. La libertad de pensamiento y acción no es imposible, aunque es difícil conseguirla. Para analizar dicho problema podría ser útil un concepto de Rancière, el del reparto de lo sensible:
Denomino como reparto de lo sensible ese sistema de evidencias sensibles que pone al descubierto al mismo tiempo la existencia de un común y las delimitaciones que definen sus lugares y partes respectivas. Por lo tanto, un reparto de lo sensible fija al mismo tiempo un común repartido y unas partes exclusivas. Este reparto de partes y lugares se basa en una división de los espacios, los tiempos y las formas de actividad que determina la manera misma en que un común se presta a participación y unos y otros participan en esa división (Rancière, 2007, p. 9).
Según Rancière, la configuración social impone ciertos modos de percepción, criterios sobre lo bueno/malo; lo bello/feo, lo normal/patológico. Toda cultura crea parámetros que resultan esenciales para su funcionamiento, mas no por ello puede decirse que sean naturales. Las evidencias sensibles de la cultura son prácticas naturalizadas debido a su constante reiteración, reglas culturales que condicionan nuestro sentido de la realidad sin que su validez o legitimidad se ponga en cuestión. Dichas prácticas, realizadas por personas concretas, son las que recrean la configuración social y simbólica. Bajo este enfoque, una de las herramientas teóricas más importantes es el psicoanálisis, varias corrientes del feminismo recurrieron a él. No solo era necesario comprender cuáles son las instituciones excluyentes, sino también explicar las razones por las cuales las introyectamos; para ello fue decisivo el concepto de inconsciente. Así lo dice Juliet Mitchell:
La manera en que vivimos como “ideas” las leyes necesarias de la sociedad humana no es consciente sino inconsciente. La tarea del psicoanálisis es la de descifrar cómo adquirimos nuestra herencia de ideas y leyes sobre la sociedad humana dentro de una mente inconsciente o, para explicarlo de otra manera, la mente inconsciente es la manera como adquirimos esas leyes (Mitchell, 1974, p. 121).1
Podemos apreciar la complejidad teórica a la que se enfrentaron los feminismos de aquella época. Su conceptualización se creó de una forma sumamente creativa, haciendo profundos estudios interdisciplinarios donde se entrecruzaban las teorías de Freud, Lacan, Althusser, Marx, Foucault, Beauvoir, Wittig y un sinfín de autoras/es en la lucha por los derechos que les habían sido negados a las mujeres.
Habrá que reconocer que hubo ganancias en múltiples frentes, aunque quisiéramos plantear que el mayor logro fue el reconocimiento de las mujeres en la esfera social, es decir, que hayan alcanzado lugares de enunciación que antes les eran vedados, lo cual al mismo tiempo significó la ampliación de la tolerancia en la esfera pública, porque afectó las prácticas sociales sin necesidad de coerción explícita.
Sin embargo, es necesario plantear la tesis de que algunas corrientes feministas de esa época tuvieron una limitación teórica, pues al enfocarse en la estructura dicotómica hombre-mujer se olvidaron de que la crítica a dicho modelo es insuficiente. Pelear por la igualdad de las mujeres era indispensable e impostergable, aunque la lucha por la igualdad opacaba la reivindicación de identidades que iban mucho más allá de aquel modelo tradicional; había que ir más allá de tal paradigma. No nos referimos únicamente a las luchas de las lesbianas o gays, sino a todos aquellos sujetos incapaces de identificarse con el modelo heteronormativo.2 Esa lucha la emprendió la tercera ola del feminismo, gracias al cuestionamiento de uno de los binomios fundamentales de occidente, hombre/mujer, gracias al concepto de género.
El género y su función
El apartado anterior se trata de algunas ideas clave de la tercera ola del feminismo. Aquí se escrutarán algunos aspectos relevantes que pueden ayudar a comprender el cambio de paradigma entre la segunda y la tercera ola del feminismo. En principio, no sería difícil reconocer que, para la tercera ola, lo que está en juego es plantear un mayor reconocimiento social, para incluir a todos los seres humanos, sin importar cuál sea el tipo de identificación sexual que adopten para definir su identidad. Entonces, transitamos de un paradigma centrado en la lucha por las mujeres a una cuestión de derechos para todas las personas. La lucha pasa del paradigma de la igualdad al de la libertad (cf. Birulés, 2015). El anclaje teórico de dicha meta fue el concepto de género. Iniciemos con una definición del mismo:
Hoy se denomina género a esta simbolización de la diferencia anatómica, mediante la cual se instituyen códigos y prescripciones culturales particulares para mujeres y hombres […] El género construye una pauta de expectativas y creencias sociales que troquela la organización de la vida colectiva y produce desigualdad respecto a la forma en que se considera y se trata a los hombres y a las mujeres. Al reproducir papeles, tareas y prácticas diferenciadas por sexo, mujeres y hombres contribuyen por igual en el sostenimiento de ese orden simbólico, con sus reglamentaciones, prohibiciones y opresiones recíprocas (Lamas, 2014a, p. 158).
La ruptura con el binomio hombre/mujer comenzó a cobrar fuerza al cuestionar seriamente la base donde se asentaba, a saber, la diferencia biológica o anatómica. Ahora bien, la intención no es negar los avances de la biología, la anatomía o la genética; simplemente se trata de dar cuenta de que si aceptamos, de entrada, tal división dicotómica, como si hombre y mujer fueran los únicos modos de ser de lo humano, puede que nos estemos perdiendo de una amplia gama de experiencias alternativas. Los movimientos feministas comprendieron una de las grandes lecciones de la filosofía del siglo xx: toda observación va cargada de teoría. Es decir, si se presupone, sin lugar a dudas, la existencia dos sexos, y nada más que ello, dirigiremos todas nuestras investigaciones para demostrar que son las únicas posibilidades sobre la variedad sexual, además tales estudios buscarán demostrar la existencia de diferencias irreconciliables entre ambos y, tal vez sin quererlo, estaremos perpetuando el esquema heteronormativo que presupone y reitera la diferencia sexual.
El camino tomado por esta tercera ola del feminismo no fue sencillo. Presuponía una crítica interna a muchas de las grandes propuestas teóricas previas, porque centraban sus baterías en definir lo femenino, su especificidad e importancia. Una fuerte tendencia teórica cuestionó tal objetivo; de lo que se trataba era de enjuiciar aquellas propuestas que seguían perpetuando el esquema de dominación. Esta tendencia buscó moverse a un esquema donde se pusiera en cuestión tal dicotomía. Para alcanzar esa meta debían tomarse en cuenta todas las dimensiones de la diferencia. Se puso especial énfasis en las prácticas sexuales no heteronormativas, pues eran capaces de cuestionar la estabilidad de la estructura de dominación. Se intentó realizar ciertas transformaciones en la microfísica del poder y se entendió claramente que los milenios regidos por el binomio hombre/mujer no se podían eliminar de un plumazo; las prácticas, las instituciones, las tecnologías creadas por él, así como la introyección de los deseos heteronormativos son imposibles de cambiar por un mero voluntarismo ingenuo; debía aceptarse que la mutación estructural sería lenta. Así se dio un profundo cuestionamiento a la dicotomía hombre/mujer gracias al empleó teórico del concepto de género y a las teorías de la performatividad.
El de performatividad es un concepto introducido por John Austin en su famoso libro Cómo hacer cosas con palabras (Austin, 1982). Allí, Austin investiga diversas funciones del lenguaje y plantea que los filósofos se concentraron en la función descriptiva del lenguaje, pues a ella se ligaba la función veritativa. No obstante, Austin se preguntó: ¿qué pasaría si dejamos de lado las funciones descriptiva y veritativa del lenguaje? ¿Tiene el lenguaje alguna otra función? Esto fue una revolución que sigue dando frutos. Al dejar de lado el horizonte veritativo, Austin se centró en la capacidad del lenguaje para crear cosas, acciones e instituciones. Su idea es que no era imprescindible, o por lo menos no era tan relevante, tener siempre al mundo como referente objetivo; los análisis también pueden centrarse en la creación de la significación. John Searle, en la misma línea, ha demostrado que toda la vida institucional se basa en actos lingüísticos; en el reconocimiento intersubjetivo, imposible a menos que realicemos ciertos actos lingüísticos. Es decir, algunas veces no es necesario reconocer la objetividad del mundo, sino que lo que está en juego puede ser la creación de parámetros para configurar ámbitos de realidad que simplemente no existirían sin nuestros actos (cf. Searle, 2014).
Un ejemplo de Searle puede ser interesante para probar este punto. Él habla de la creación de una muralla que con el tiempo se ha ido deteriorando hasta llegar el momento en que lo único restante es un montón de piedras. Enfatiza que esas piedras, puros objetos físicos, son algo más; su sentido no se agota en la materialidad; poseen además un estatus social. El reconocimiento de la muralla, en cuanto tal, no depende de la materialidad de la cosa, sino del estatus que tiene basado en el reconocimiento social. Las funciones de estatus son, por tanto, creaciones sociales; su legitimidad depende de los acuerdos a los que llega una comunidad. Las funciones de estatus crean poderes deónticos. Dotamos de autoridad a ciertas personas para que realicen actos que ninguna otra persona puede realizar. Cada sociedad crea lugares de enunciación específicos y desde ahí se asignan funciones concretas y se configuran prácticas respecto de los poderes asignados. Tales funciones suelen pasar inadvertidas; de tan sabidas ya nadie recuerda cómo o por qué siguen teniendo legitimidad.
Algunas teóricas de la tercera ola feminista quisieron mostrar que el género es un efecto performativo; así como la muralla necesita del reconocimiento para funcionar como tal, el género, igualmente, necesita ser legitimado en la sociedad. Es decir, la diferencia anatómica debe simbolizarse, los patrones culturales se encarnan en los cuerpos, en las acciones, los deseos, anhelos de las personas y son estos los que nos dotan de prácticas reguladoras las cuales, a su vez, permiten configurar una identidad y la legitiman. Judith Butler afirma:
El movimiento a favor de la sexualidad dentro de la teoría y la práctica feministas ha sostenido que la sexualidad siempre se construye dentro de lo que determinan el discurso y el poder, y este último se entiende parcialmente en función de convenciones culturales heterosexuales y fálicas […] Si la sexualidad se construye culturalmente dentro de relaciones de poder existentes, entonces la pretensión de una sexualidad normativa que esté “antes”, “fuera” o “más allá” del poder es una imposibilidad cultural […] que posterga la tarea concreta y contemporánea de proponer alternativas subversivas de la sexualidad y la identidad dentro del poder en sí (Butler, 2015, pp. 93-94).
Entre las implicaciones teóricas de esto señalaremos, en primer lugar, que una teoría performativa del género requiere verlo como efecto de normas sociales establecidas. Debe aceptar que el género es parte de una construcción social e histórica. Quiere decir que la diferencia sexual es la misma en casi todos los rincones del mundo y, no obstante, en distintas latitudes del globo cambia diametralmente la forma en que la simbolizamos. Como lo recuerda Marta Lamas, anatómicamente somos iguales en México, Dinamarca o Qatar; no obstante, cómo simbolizamos dicha distinción anatómica conforma diversos esquemas de género y modos diferentes de relaciones interpersonales, lo cual se traduce en derechos diferenciados en distintas regiones del mundo.
Puede aseverarse que para una teoría performativa no existe una distinción tajante entre normas sociales y género. Afirmar esto último apunta a la imposibilidad de pensar que existan de manera independiente, como si fueran dos sustancias autosuficientes. Significa negar que las normas sociales existan detrás del género, le subyazcan o sean su fundamento. Debemos tener claro que las normas sociales y el género son una y la misma cosa; son parte de un campo del poder social, impensable sin su campo de aplicación, sus reglas y sus efectos.3 Así se crearon ciertos estándares de normalización, los cuales únicamente permiten reconocer a las personas que se adaptan a ellos; quienes no lo hacen son excluidos sistemáticamente. Según Butler:
La idea de que el género es una norma requiere mayor elaboración. Una norma no es lo mismo que una regla, y tampoco es lo mismo que una ley. Una norma opera dentro de las prácticas sociales como el estándar implícito de la normalización. Aunque una norma pueda separarse analíticamente de las prácticas de las que está impregnada, también puede que demuestre ser recalcitrante cualquier esfuerzo para descontextualizar su operación. Las normas pueden ser explícitas; sin embargo, cuando funcionan como el principio normalizador de la práctica social a menudo permanecen implícitas, son difíciles de leer; los efectos que producen son la forma más clara y dramática mediante la cual se pueden discernir (Butler, 2004, p. 69).
En segundo lugar, la performatividad del género implica aceptar que todas las personas nos identificamos con esquemas sociales impuestos. No existe una libertad absoluta para los modos de existencia; podemos estar menos identificados con algunos ámbitos culturales, mas es imposible salirnos de todas las expectativas sociales que se tienen sobre nosotros. Lo cual tiene una consecuencia interesante, vista con claridad por la segunda ola del feminismo: el poder, la estructura patriarcal no nos fuerza a ser machistas, hace que nos guste serlo. Hace que nuestros deseos y anhelos coincidan con lo que se exige de nosotros. Así lo dice Castro-Gómez en un comentario sobre la obra de Foucault:
Las tecnologías políticas de las que habla Foucault, y en particular las que operan en el liberalismo y el neoliberalismo, producen modos de existencia, pues a través de ellas los individuos y colectivos se subjetivan, adquieren una experiencia del mundo. Su propósito es […] la autorregulación, de los sujetos: lograr que los gobernados hagan coincidir sus propios deseos, esperanzas, decisiones, necesidades y estilos de vida con objetivos gubernamentales fijados de antemano. Por eso las tecnologías políticas no buscan “obligar” a que otros se comporten de cierto modo (y en contra de su voluntad), sino hacer que esa conducta sea vista por los gobernados mismos como buena, digna, honorable y, por encima de todo, como propia, como proveniente de su libertad (Castro-Gómez, 2015, p. 15).
Las mujeres, por ende, pueden reproducir de manera no deliberada aquellas estructuras que perpetúan la exclusión de ciertos grupos de personas. Como comenta Bourdieu:
la representación androcéntrica de la reproducción biológica y de la reproducción social se ve investida por la objetividad de un sentido común, entendido como consenso práctico y dóxico, sobre el sentido de las prácticas. Y las mismas mujeres aplican a cualquier realidad y, en especial, a las relaciones de poder en las que están atrapadas […] esquemas mentales que son el producto de la asimilación de esas relaciones de poder y que se explican en oposiciones fundadoras del orden simbólico (Bourdieu, 2015, p. 49).
La dominación no siempre es coercitiva; aparece en el orden simbólico a través de formas de reconocimiento otorgadas únicamente a ciertos estilos de vida. Hace falta ejercer la crítica para examinar las categorías que se emplean, en tanto que subrepticiamente podrían asumir formas de dominación social. Bourdieu llama la atención sobre la violencia simbólica que acontece en el orden social, porque “los dominados aplican a las relaciones de dominación unas categorías que son construidas desde el punto de vista de los dominadores” (Bourdieu, 2015, p. 50). Ello requiere de una vigilancia continua por parte de todos los interesados.
La idea que quisiera plantear, defendida por la tercera ola del feminismo, es que el cuestionamiento de la oposición binaria “hombre/mujer” únicamente puede lograrse desde prácticas disruptivas, partiendo de modos de identificación que no se acoplan a los mandatos normativos de una sociedad sexista. Marta Lamas afirma:
A mediados de los noventa muchas personas se empiezan a asumir, no con trastornos o disforias de género, sino como algo totalmente distinto a los dos sexos. Y cuando estas personas se aceptan a sí mismas con variaciones o innovaciones de género, comienzan a producir un discurso propio sobre ellas. Estos/as activistas se autorrepresentan como transgéneros, y ven el transgenerismo como una posibilidad existencial liberadora en una sociedad con rígidos estereotipos […] [esta nueva concepción demostró] que el marco heterosexista no era universal y enriqueció con una visión distinta a la concepción occidental binaria y complementaria de lo que se ve como “natural”. Recientemente la consolidación de una antropología queer ha ido ampliando cada vez más el campo del conocimiento sobre las varaciones atípicas de la construcción de la identidad de género (Lamas, 2014b, pp. 150-151).
El feminismo de la década de 1990 debió luchar contra una concepción binaria cuasi universal y echó mano de todos los modos de autoidentificación que iban en contra de los mandatos de género establecidos, yendo más allá de la distinción binaria hombre/mujer, especialmente gracias al empleo del concepto de género, donde el sexo va más allá de lo biológico, aunque se asuma que lo biológico es la base material en la cual se entrecruza el orden simbólico. Sin embargo, se mostró que el género no es “natural”, sino que parte de estructuras sociales y, por ende, es capaz de ser transformado mediante desplazamientos dentro del orden simbólico. Allí, el feminismo libró una de sus mayores batallas: lograr el reconocimiento de múltiples sectores sociales y, asimismo, crear un mayor grado de tolerancia social. Para ello tuvo que efectuar desplazamientos dentro de la esfera pública, no solo en la teoría, sino sobre todo en la praxis, para transformar la vida concreta de las personas. Tal objetivo se logró gracias a las críticas frente a lo establecido y argumentaremos que fue posible gracias a una ampliación en los ámbitos de reconocimiento y su incidencia en la esfera pública para conformar una mayor tolerancia.
Reconocimiento y tolerancia
Chantal Mouffe plantea que lo político aparece con el establecimiento de hegemonías (cf. Mouffe, 2014, cap. 1). La hegemonía es un ordenamiento o un consenso político que articula la vida social. Para que ello ocurra en sociedades complejas se requiere un juego de luchas entre diversos campos sociales. La hegemonía aparece, en particular, a partir de la lucha entre el poder institucionalizado y el no-institucionalizado (intereses personales e intereses colectivos de grupos que exigen la inclusión dentro del ordenamiento social). La mediación entre ambos acontece en la esfera pública; allí, diversos grupos sociales buscan su inclusión dentro de la institucionalidad simbólica hegemónica. Ahora bien, partiendo de esto, la última parte del artículo busca argüir que uno de los éxitos fundamentales del feminismo fue la creación de profundos desplazamientos en la lógica del poder y, por ello, en la ampliación de espacios de reconocimiento y tolerancia. Esto posteriormente permitió amplias ganancias jurídicas, pero sin las victorias en la esfera pública ello habría resultado imposible.
Comencemos definiendo el concepto de esfera pública (Öffentlichkeit). Habermas entiende por esta: “las funciones de la crítica y control sobre la autoridad organizada del Estado que el público ejerce informalmente […] la esfera pública media entre el Estado y la sociedad” (Habermas, 1974, pp. 49-50). La esfera pública, por tanto, es el espacio donde se desarrollan las luchas sociales, campo de batalla para la rearticulación de lo social y la creación de nuevas identidades políticas. Lo social no es inamovible, es una constante lucha de poderes donde el objetivo es crear nuevas hegemonías; ellas naturalizan los mecanismos de poder que las generaron y dan paso a su institucionalización. Sin embargo, no debemos caer en la tentación de afirmar que la legitimidad de las luchas sociales depende únicamente de su aparición en la esfera pública, pues como comenta Honneth:
una teoría social crítica que solo apoye los objetivos normativos que ya han articulado públicamente los movimientos sociales se arriesga a ratificar de manera precipitada el nivel preponderante de conflicto político-moral de una determinada sociedad: solo se confirman como moralmente relevantes las experiencias de sufrimiento que hayan atravesado el umbral de la atención de los medios de comunicación de masas, y somos incapaces de tematizar situaciones socialmente injustas a las que no se haya prestado, hasta el momento, la atención pública (Honneth y Fraser, 2006, p. 93).
Esto es importante porque ayuda a comprender que las luchas sociales en las sociedades modernas surgen de un complejo entramado social, donde la justicia/injusticia no se agota en su aparición en la esfera pública, pero su resarcimiento sí. Es necesaria la transformación de la esfera pública para que las injusticias sociales se aminoren, pues la tarea de la esfera pública es la instauración de un mundo, la construcción de una hegemonía. Así, las ganancias sociales para incidir en la realidad deben inscribirse en la esfera pública, en la lógica social, lo cual se logra con la instauración de nuevos locus o dándole voz a nuevos grupos sociales, y con la creación de nuevas identidades políticas. Debemos recordar que toda institucionalización política implica la exclusión intencional o no-intencional de grupos sociales. No existe un sistema perfecto donde las exclusiones sean inexistentes. Por ello, las luchas sociales son invariablemente insuficientes y nunca pueden darse por concluidas. La consecuencia es que, a pesar de los logros, siempre existirá algún tipo de violencia implícita en el ordenamiento social debido a exclusiones que surgen de él. Esto mismo lo aclara Mouffe:
la pluralidad no puede eliminarse; se vuelve irreductible. Hemos de abandonar por tanto la misma idea de una completa reabsorción de la alteridad en la unidad y la armonía […] En vez de tratar de borrar las huellas del poder y la exclusión, la política democrática nos exige que las pongamos en primer plano, de modo que sean visibles y puedan adentrarse en el terreno de la disputa (Mouffe, 2012, p. 49).
Entonces, todo ordenamiento social siempre presupone la exclusión de grupos de personas y la meta de las luchas sociales es reincorporarlos al orden hegemónico a través de la lucha en la esfera pública gracias a una reestructuración de la misma. Siguiendo a Honneth, podría decirse que las luchas sociales son luchas por el reconocimiento. Y el feminismo contribuyó muchísimo al reconocimiento de los problemas específicos de las mujeres. Argumentamos que, a partir de la década de 1960, el feminismo puso en marcha una rearticulación de lo social; en primer lugar, mediante la lucha por la igualdad entre los sexos y, posteriormente, con la búsqueda de reconocimiento para nuevos grupos sociales. Sin embargo, quisiera proponer que esto no hubiera sido posible sin una rearticulación más profunda: aquella que amplió el reconocimiento para múltiples grupos sociales y el incremento de la tolerancia en la esfera pública, porque las ganancias logradas, especialmente las jurídicas, se alcanzaron tras un reacomodo de la lógica hegemónica que articula lo social. Ello significa que, sin la debida ampliación de los límites de la tolerancia, muchas de estas ganancias ni siquiera hubieran sido pensables. Y recordemos que lo pensable depende de las condiciones históricas de formación de una época, porque “es como si cada época se definiera, ante todo, por lo que ve y hace ver, y por lo que dice y hace decir […] una formación histórica es un agenciamiento de lo visible y lo enunciable. Es una combinación, una manera de combinar visibilidades y enunciados” (Deleuze, 2015, pp. 16 y 33). Así, el feminismo cambió profundamente las estructuras sociales, fomentando el reconocimiento de grupos sociales a quienes se les había marginado sistemáticamente. Ello fue posible mediante un reacomodo de la tolerancia en la esfera pública. Es decir, tal vez lo más importante no fue las ganancias jurídicas, aunque fueron fundamentales, sino la reconfiguración del espacio público, convertirlo en un ámbito de mayor amplitud donde ahora caben deseos, inquietudes y formas de vida diferenciadas, sin presuponer la idea de una única forma de ser para ser reconocido, tal vez el logro más profundo del siglo xx, del cual el feminismo fue uno de los grandes impulsores. Conformar una sociedad donde pueden coexistir diversos modos de vida, sin excluirse a priori.
Ahora bien, aunque ello sea cierto, aquí se impone un problema de suma relevancia, porque es claro que no toda transformación social es legítima,4 por lo menos desde una perspectiva normativa; por ejemplo, no son aceptables los nacionalismos a ultranza, la creación de identidades políticas basadas en la raza o en la exclusión sistemática de grupos de personas. Por tanto —y es lo que busco afirmar—, necesitamos algún criterio para legitimar las luchas sociales y, a mi juicio, el feminismo nos brinda dos criterios normativos necesarios para toda reivindicación social: 1) reconocimiento de grupos sociales invisibilizados sistemáticamente y 2) fomento de la tolerancia en la esfera pública. Ambos principios resultan de su meta de fundar una democracia radical, donde los derechos ciudadanos puedan ser aplicables para todos, donde los derechos sean construcciones políticas universalizables, aunque admitamos su fragilidad y necesidad de reiteración constante. Para ello, primeramente se requirió la construcción de una nueva hegemonía social, una lógica diferente, y el cumplimiento de tal meta requirió la creación de nuevos espacios de reconocimiento. No obstante, también quisiera proponer que tal reconocimiento precisa de la tolerancia y viceversa. Cuando se plantea la exigencia de crear ámbitos de reconocimiento más amplios, deben ir de la mano con la intensificación de la tolerancia. Ahora bien, el concepto de tolerancia no es fácil de aprehender; por ello, es menester una investigación, aunque sea mínima, sobre su sentido, porque en verdad creo que ha sido un concepto clave para el feminismo, explícita o implícitamente, y ha permitido el reconocimiento necesario en diversas prácticas sociales. Allí radica uno de sus mayores triunfos. De tal modo, ¿qué quiere decir tolerancia en este contexto?
En primer lugar, puede hablarse de tolerancia en dos registros bien diferenciados: 1) como actitud personal a la que podría caracterizarse como una actitud moral y 2) como práctica política. Cada registro puede llevarnos a resultados distintos. Ejemplo de dicha diferencia se nota en prácticas políticas o leyes que promueven la inclusión de grupos minoritarios. Las prácticas políticas no implican necesariamente una actitud tolerante por parte de los ciudadanos, únicamente la aceptación y actuar conforme a lo que dicta la nueva normatividad (como cuando se otorgó el voto a las mujeres, cuando se eliminó la exclusión de grupos de personas para ingresar a la universidad, al permitir la boda entre personas del mismo sexo, etcétera). Sin importar si estamos o no a favor de ello, no se le pide tolerancia a los ciudadanos, solo se exige que cumplan oportunamente con la ley. Esa es la parte pública de la tolerancia. Aparte de dichas practicas políticas de tolerancia, asimismo existen prácticas informales, de convivencia, política informal como las llama Scanlon (1996). Allí el criterio es de coexistencia y se basa en las relaciones interpersonales con otros, y en ese tipo de relaciones, el criterio no es eminentemente político. En ellas hallamos un tipo de normatividad distinta: aquella que tenemos frente a los otros en nuestra cotidianidad, al no compartir con ellos sus ideas sustantivas de bien y, aún así, sabiendo que debemos convivir con ellos en el día a día. Así pues, la tolerancia tendría dos vertientes, la política y la informal, una regula el espacio público y, la otra, la esfera privada. Ambas son relevantes, pero quisiera argumentar que la ganancia más profunda del feminismo se dio en la esfera informal, sin negar ni escatimar ninguna ganancia jurídica; simplemente afirmo que permitir una esfera pública donde exista la convivencia entre diferentes modos de vida, sin un conflicto palpable, y que sea causa de exclusiones sociales evidentes, es muestra del cambio ocurrido en las sociedades actuales, y es más notorio donde los movimientos feministas actuaron políticamente.
Hemos mencionado que socialmente construimos un reparto de lo sensible. Poseemos un mundo propio; un sistema de instituciones y valores creados en un momento histórico. A su constitución le subyacen decisiones sociales, políticas, culturales, etcétera. Ello debe hacernos ver la contingencia del mundo propio, aunque la jugarreta realizada por las normas sociales desde su instauración es la de tratar de naturalizarse, hacerse pasar como si fueran conformes a la naturaleza del mundo.
Ahora bien, cualquier fanatismo se basa en la imposibilidad de cuestionar la contingencia del mundo propio. Especialmente porque es un hecho que el mundo propio se halla aguijoneado por lo extraño (cf. Waldenfels, 2013). La extrañeza, por su parte, no es unívoca; se manifiesta en aquello que sale del rango de la normalidad y no se constituye por actos aislados que puedan incorporarse dentro de lo propio. Lo extraño se conforma a partir de sistemas de valores en pleno enfrentamiento con lo propio, porque en esencia no se comparten nuestros presupuestos sobre el sentido sustantivo del mundo. Tal es el caso de las sociedades modernas, donde existe un mayor grado de compenetración entre diversos grupos culturales. El mundo moderno está lleno de sociedades multiculturales, y el escollo con los intolerantes es su incapacidad de reconocer que el mundo propio es uno entre varios, que los sistemas sociales son creaciones performativas y al mismo tiempo no son las únicas ni las mejores. Lo que quisiera afirmar es que para cuestionar los parámetros del mundo propio se requiere la tolerancia; es decir, ella permite ir más allá de la cerrazón de miras y posibilita una mirada mental con la cual podemos comprender a los otros. Además, la tolerancia, como mencionamos, tiene una vertiente pública y otra privada; somos conscientes de su traslape y de la imposibilidad de dividirlas nítidamente. De cualquier modo, la distinción permite enfocar el fenómeno desde distintas ópticas. Quisiera plantear que la tolerancia fomentada por el feminismo, iniciada en el espacio público, fue de tal calado que afectó profundamente lo privado y se introyectó en la vida de los ciudadanos, haciéndola una actitud personal.
Al centrarnos en el tema de la tolerancia desde la perspectiva privada, me gustaría plantear dos cosas. En primera instancia, la tolerancia es una actitud compleja. Scanlon afirma que tolerar “requiere que aceptemos a las personas y que permitamos sus prácticas incluso cuando las desaprobamos enérgicamente. […] involucra una actitud que es intermedia entre una sincera aceptación y una oposición irrestricta. Tal estatus intermedio hace de la tolerancia una actitud desconcertante” (Scanlon, 1996, p. 226). A pesar de ello, debe quedar claro que tolerar tiene límites; existen fronteras a lo que puede tolerarse. El asesinato, el abuso de menores, la discriminación, etcétera, no deben aceptarse bajo ninguna circunstancia. Allí la tolerancia no tiene cabida; tales prácticas atentan contra los presupuestos básicos de la socialidad. No obstante, existen casos controvertibles, donde podemos sentir una desaprobación sincera, pero ni siquiera así podemos impedirlos sin afectar los derechos de alguien más; allí aparece la tolerancia. El verdadero sentido de tolerar, por ende, surge al indignarnos frente a algo y aun así saber que la otra persona o grupo de personas, a pesar de todas las buenas razones que tengamos para que no efectúe dicha acción, tiene derecho a realizarla. Por otro lado, aunque tolerar sea una actitud compleja, requerimos algunos principios. Martha Nussbaum nos ofrece tres: 1) Vivir con “unos principios políticos que expresen respeto igual hacia todos los ciudadanos y ciudadanas”; 2) “Un pensamiento crítico riguroso que detecte y critique las incoherencias”, y 3) “Un cultivo sistemático de la ‘mirada mental’, la capacidad imaginativa que hace posible que veamos cómo es el mundo desde el punto de vista de una persona de distinta religión o etnia” (Nussbaum, 2013, p. 21) o cultura. Tales principios son necesarios, para vivir respetando la alteridad de otros. Afirmaría que, implícita o explícitamente, todo movimiento político que busque la reivindicación o reconocimiento para las minorías debe seguir tales principios.
Tolerar es una exigencia para las sociedades contemporáneas, especialmente para alcanzar una capacidad reflexiva necesaria y tomar decisiones por nosotros/as mismos/as, fundamentalmente cuando se trata de ir más allá de lo establecido. Ello es necesario porque, evidentemente, las normas vigentes pueden ser erróneas. Por ello, el feminismo ha sido fundamental, pues sus logros más importantes se han centrado en la ampliación de la tolerancia en la esfera pública. Frente a cualquier ganancia jurídica concreta, es más relevante que las personas puedan convivir sin importar el tipo de identificación sexual que tengan. Podría decirse que el gran logro del feminismo no ha sido solo la reivindicación de las mujeres, sino la lucha por los derechos de todas las personas. Tal meta es imposible de alcanzar a menos que podamos incorporar a todos aquellos que estén dispuestos a pelear por la ampliación de derechos. Implica integrar a todos los que estén peleando por espacios distintos de reconocimiento, y para ello requerimos que la tolerancia no sea solo un tema teórico, sino que se incorpore a la práctica de todos los movimientos críticos de oposición frente al sistema de dominación vigente.
Conclusiones
En el artículo buscamos argumentar que el mayor logro del feminismo fue la rearticulación de la esfera pública, lo cual creó un espacio social con un mayor reconocimiento para diversos grupos sociales y, además, la ampliación de la tolerancia. Esta es importante pues permite la convivencia entre modos de vida diferentes sin que exista un conflicto patente. Esto lo hicimos notar al poner el énfasis en la historia del feminismo en el siglo xx. En primer lugar, señalamos que el feminismo se movió, como afirma Birulés (2015), bajo el paradigma de la igualdad, buscando paridad entre hombres y mujeres. Después, cambió el modo de enfocar el problema, volcándose hacia el paradigma de la libertad, luchando no únicamente por la igualdad, sino por la libertad de ser, buscando el reconocimiento de otros actores sociales (gays, lesbianas, transexuales, travestis y un largo etcétera). Eso significó un cambio más profundo en la esfera pública y quisimos defender que se dio gracias a la defensa de la tolerancia y apuntando que, aunque ella comienza en la esfera pública, pasó a introyectarse y formar parte de la vida privada de las personas. Además, la lucha por el reconocimiento y la tolerancia ha permitido la búsqueda de reivindicaciones mayores, que tienen que ver con la raza, la ciudadanía, redistribución del ingreso, etcétera, como De Lauretis, Benhabib, Fraser y otras han apuntado.
Referencias
Althusser, Louis. (2002). “Los Aparatos Ideológicos del Estado”. En La filosofía como arma de la revolución (pp. 102-151). México: Siglo xxi.
Austin, John Langshaw. (1982). Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones. Barcelona: Paidós.
Benhabib, Seyla. (2005). Los derechos de los otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos. Barcelona: Gedisa.
Birulés, Fina. (2015). Entreactos. En torno a la política, el feminismo y el pensamiento. Buenos Aires: Katz Editores.
Bourdieu, Pierre. (2015). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.
Butler, Judith (2015) El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós.
Butler, Judith (2017) “El reglamento del género”, en Deshacer el género (pp. 66-88). Barcelona: Paidós.
Castro-Gómez, Santiago. (2015). Historia de la gubernamentabilidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault. Bogotá: Siglo del Hombre /Pontificia Universidad Javeriana.
Cohen, Cathy. (2005). Punks, Bulldaggers and Welfare Queen: the Radical Potential of Queer Politics? (pp. 21-51). En E. Patrick Johnson y Mae G. Henderson (comps.), Black Queer Studies. Durham: Duke University Press.
De Lauretis, Teresa. (1999). Sujetos excéntricos: la teoría feminista y la conciencia histórica (pp. 111-152). En Diferencias. Etapas de un camino a través del feminismo. Madrid: Horas y Horas.
Deleuze, Gilles (2015) El saber. Curso sobre Foucault I. Buenos Aires: Cactus.
Franco, Jean. (2013). La larga marcha del feminismo. En Jean Franco, Ensayos impertinentes (pp. 151-161). México: Océano/Debate Feminista.
Fraser, Nancy. (2008). Escalas de la justicia. Barcelona: Herder
Freedman, Estelle. (2003). No Turning Back: The History of Feminism and the Future of Women. Nueva York: Ballantine Books.
Habermas, Jürgen. (1974). “The Public Sphere. An Encyclopedia Article”. En New German Critique, 3, pp. 49-55.
Honneth, Axel y Fraser, Nancy. (2006). Redistribución o reconocimiento. Un debate políticofilosófico. Madrid: Morata.
Lamas, Marta. (2014a). “Dimensiones de la diferencia”, en Cuerpo, sexo y política (pp. 157- 177). México: Océano/Debate Feminista.
Lamas, Marta. (2014b). “Transexualidad: ¿el estudio de lo extraño?”, en Cuerpo, sexo y política (pp. 135-155). México: Océano/Debate Feminista.
Mitchell, Julliet. (1974). Psychoanalysis and Feminism. Londres: Penguin.
Monsiváis, Carlos. (2013) Soñadora, coqueta y ardiente. Notas sobre sexismo en la literatura mexicana. En Misógino Feminista. México: Océano/Debate Feminista.
Mouffe, Chantal. (2012). La paradoja democrática. El peligro del consenso en la política contemporánea. Barcelona: Gedisa.
Mouffe, Chantal. (2014). Agonística. Pensar al mundo políticamente. México: FCE.
Nussbaum, Martha. (2013). La nueva intolerancia religiosa. Cómo superar la política del miedo en una época de inseguridad. Barcelona: Paidós.
Rancière, Jacques. (2007). “El reparto de lo sensible”. En Jacques Rancière, El reparto de lo sensible. Estética y política (pp. 9-19). Santiago de Chile: Lom Ediciones.
Scanlon, Thomas. (1996). The Difficulty of Tolerance (pp. 226-239). En D. Heyd (comp.), Toleration. An Elusive Virtue. Princeton: Princeton University Press.
Searle, John. (2014). Creando el mundo social. La estructura de la civilización humana. México: Paidós.
Waldenfels, Bernhard. (2013). Der Stachel des Fremden. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Wittig, Monique (2006). El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid: Egales.