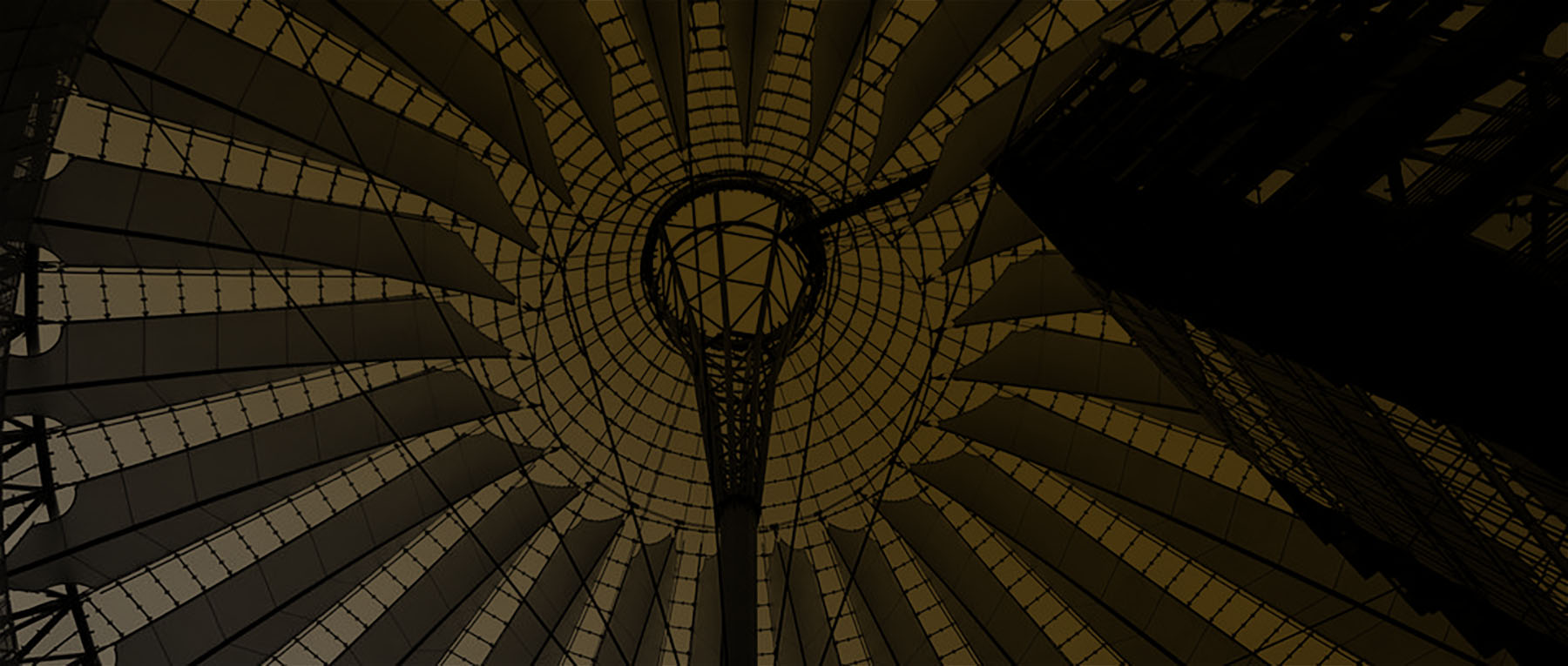[Publicado en: Fractal, núm. 14, julio-septiembre 1999, año 4, vol. IV, pp. 135-150.]
¿Patena o chiquero?
Ignacio Díaz de la Serna
Para Carmen, para Pablo,
por aquella jornada nuestra,
ya lejana, en Lavapiés.
I
 No exagero un pelo, lector. Durante el Siglo de las Luces, estar en Madrid era estar en el Empíreo.
No exagero un pelo, lector. Durante el Siglo de las Luces, estar en Madrid era estar en el Empíreo.
Atrás había quedado la modorra veraniega que impusiera Fernando VI a sus súbditos. Amante de la vida tranquila, sin sobresaltos, hombre de su hogar, de su mujer, de sus lecturas, contagió con su tono gris y bonachón a los madrileños, hartos ya de reyes pendencieros, de reyes ambiciosos, jugadores empedernidos del dinero y de la sangre de sus leales vasallos. El pueblo de Madrid supo a qué atenerse. Así lo prefirió.
Nada de guerras, nada de expediciones ni conquistas, nada de tratados memorables. De la Villa y Corte fueron ausentándose paulatinamente las embajadas con la cola de su boato, los festines levíticos, los dimes y diretes palaciegos, las corridas de toros, el fandango, el deporte de rebanar en dos mitades a un cristiano con una sola estocada de florete. ¿Duelos? Los únicos que estuvo permitido celebrar fueron los mortuorios. Las plañideras reemplazaron a los padrinos de armas. En cuanto a las demás distracciones, no hubo olé que valiera.
De la serenidad casi angelical que irradió el reinado de Fernando VI, justo es señalar que no todo sería aburrirse. El duro bregar en las labores de cada quien y el pago puntual de los impuestos trajeron consigo dinerillos extras. ¡Oh, milagro! De pronto, las arcas del Ayuntamiento rebosaron a manos llenas, cosa insólita que no había sucedido desde su fundación por Alfonso XI. El segundo milagro, todavía más increíble, consistió en que el monarca decidió emplear esos dinerillos para realizar mejoras públicas, y no embolsárselos, como suelen ciertos gobernantes del ayer, del hoy y del mañana.
Por orden de Su Majestad, los vecinos dejaron de arrojar porquerías desde ventanas y balcones al grito de "¡agua va!", advertencia que llegaba con media hora de retraso. Faroles aparecieron en muchas fachadas. Se remozó el empedrado de las vías con mayor tránsito. También por orden de Su Majestad se multó a los dueños de animales de pocilga y de pesebre que anduvieran sueltos en las calles. Hubo pocos edificios religiosos que se levantaron. El convento de las Salesas Reales, la iglesia de San Marcos, y paremos de contar.
Otra idea de mucho mérito, dedicada al solaz de los humanos y al cultivo de plantas exóticas, fue el antiguo Jardín Botánico, situado en el Soto de las Migas Calientes, a orillas del Manzanares.
Ya en el colmo de la generosidad, Fernando VI obsequió a los historiadores futuros un mamotreto colosal. El rey lo encargó, y Nicolás Churriguera, arquitecto responsable del equipo, se puso a trabajar. Me refiero a la recopilación de planos y dibujos reunidos en el Registro y Planimetría de la Villa. Doce tomos, más gruesos que tabiques, contenían el número exacto de casas en el Madrid de esa época, su perímetro, cuántas había por manzana, su estado de conservación, valor catastral, origen de cada propiedad, y otras minucias. El título es tan extenso como extensa es la ciudad cuyas tripas describe. Ahí va: Planimetría general de la Villa de Madrid y visita de sus casas, asientos y razón de sus dueños, sus sitios y rentas, formada de orden de S.M. por la Regalía del Real Aposento de Corte, a virtud de la Real cédula fechada en San Lorenzo a 22 de octubre de 1749, refrendado por don Cenón Somodevilla, marqués de la Ensenada.
Y a propósito del marqués Zenón, quien ocupaba el cargo de ministro, su caso alegró a los madrileños, sacándolos un poco del letargo en que vivían. Alguien averiguó que los dinerillos extra del Ayuntamiento desaparecían en la misma proporción y cantidad en que los dinerillos personales del político se multiplicaban. El asunto se ventiló en pasquines y en recriminaciones callejeras. La voz del pueblo alcanzó los oídos del rey entre sonata y sonata que maese Scarlatti interpretaba para la real pareja en Aranjuez. Fernando VI hizo una rabieta del tamaño del Registro y Planimetría, o quizá más grande. Don Zenón fue destituido de inmediato, su patrón lo dejó con la ropa que llevaba puesta, y lo echó de patitas en el destierro. Que conste: Fernando VI era bonachón, pero no pendejo (o gilipollas, según de qué lado del Atlántico estemos).
Trece años de calma volaron, y lo nuestro es pasar. Un día los madrileños amanecieron con la noticia de que la reina doña Bárbara yacía postrada en su lecho de muerte. El doctor Piquer, médico que atendía los achaques de los reyes, guardó sus instrumentos cirujanos en el maletín, declarándose vencido. Ninguna ciencia podría curarla de los tumores que le desfiguraban el cuerpo. Doña Bárbara terminó sus días haciendo puf y ascos, y luego entregó el espíritu. Ni modo. Dios se la había dado a don Fernando, y Dios se la quitó.
El rey quedó desolado, hecho una piltrafa. Ya dije antes que era hombre de su hogar. Se volvió entonces huraño, grosero. Tras enterrar a su esposa en el coro de las Salesas Reales, abandonó el palacio de Aranjuez y se mudó al castillo de Fuenterrosada. Enclaustrado en esa prisión voluntaria, no se cansaba de gritar, se rasgaba las vestiduras, se abofeteaba para despertar de lo que él creía era una pesadilla, daba besos al fantasma de doña Bárbara, se ovillaba en un rincón para que el sol, a través de los ventanales enrejados, no lo viera enloquecer. El doctor Piquer, en un desliz afrancesado, le diagnosticó chagrin d ’amour, o pena de amor no correspondido. El estado de salud del monarca, de por sí grave, se agudizó considerablemente a causa de no haber evacuado aguas mayores durante treinta y tantos días y sus noches. Con el vientre a punto de reventar, largando gases y petardos, entre carcajadas histéricas, insultos a don Zenón y arrumacos al fantasma de su mujer, falleció a principios de un agosto tórrido. Triste final para un rey tan comedido en los placeres del comer y del beber. Sus restos fueron también sepultados en las Salesas Reales. El pueblo de Madrid lo veló con muestras de dolor sincero. Rogó a Dios que lo tuviera en su gloria, y apuesto diez mil pesetas que lo tiene, porque Dios siempre escucha lo que el pueblo de Madrid le pide. Amén.
Apenas regresó Carlos III de Nápoles y subió al trono, la vida madrileña se animó. Para ventaja de la capital, el nuevo rey era madrileño de pura cepa. Al ritmo de su batuta, el jolgorio se apoderó nuevamente de la Villa y Corte. Volvió el fandango, el olé, el chato de la una con tapa de morcilla y los churros de las seis. Todo capitalino que se preciara de serlo, dejó atrás la placidez hogareña, yendo de taberna en garito, de garito en figón, hasta el alba del día siguiente. No por quedar viudo al mes escaso de concluir los festejos de su coronación, Carlos III tiraría al cesto de la basura los proyectos que le rondaban la cabeza para embellecer la capital. Su temple, su trapío madrileño, le ayudó sin duda a superar la pérdida de doña María Amalia, nativa de Sajonia, a quien guardó perpetua fidelidad. En efecto, como diría San Agustín, el monarca renunció en lo sucesivo a los deleites carnales con mujer. Que se sepa, tampoco los tuvo con hombre. O sea, llevó vida de Gran Onán.
Una de las primeras medidas que dispuso fue adecentar el aspecto de Madrid. Juzgó que no bastaba lo hecho por su hermano, Fernando VI. Los vecinos de la Villa y Corte, sin distinción de clase o apellido, se vieron obligados a limpiar por fuera y por dentro de sus casas. Armados con escobas, cubetas, plumeros, lucharon a brazo partido contra la suciedad. Lo hicieron, es verdad, a regañadientes, pues no estaban acostumbrados a tales excesos. Arrancaron telarañas de los rincones, barrieron el cagajón de los patios, desempolvaron repisas, pulieron los pomos de barandales y fregaron baldosas. Para evitar que alguien desobedeciera el mandato de Su Majestad, se organizó una tropa de alguaciles encargada de vigilar periódicamente las faenas de aseo. A los propietarios se les exigió poner canalones a lo ancho de las fachadas, instalar conductos para el agua de las cocinas, y cavar sumideros para los residuos fecales. El número de faroles que ya alumbraban por iniciativa de Fernando VI, se triplicó.
Otra medida importante fue crear el Cuerpo de Inválidos. El nombre, es cierto, despista. Quienes ingresaban en él no eran tullidos ni era el Cuerpo un Ejército de Salvación. Sus miembros recibían un salario honorable para cuidar la seguridad pública día y noche. Andaban a la caza de rufianes y escandalosos que alteraran las buenas costumbres civiles. Cuando descansaban, lo hacían acuartelados en dos casonas. Una, en la Puerta del Sol; la otra, en la Plaza de Santo Domingo.
A la par de esta ronda, sobrevivía desde los tiempos de Fernando V otro grupo de guardias, un vestigio cavernícola, una verdadera pieza de anticuario. Era La Santa y Real Hermandad de María Santísima de la Esperanza y Santo Celo de la Salvación de las Almas. ¿Acaso puede haber en el planeta algo más castizo? Los madrileños la apodaban Ronda del Pecado Mortal. Cumplía la delicada tarea de recoger a las prostitutas arrepentidas, ofrecerles un plato de sopa caliente y despiojarlas en un refugio que la Hermandad mantenía a su costa. Por las noches, iban los hermanos del Santo Celo de burdel en burdel. A su paso hacían sonar campanillas cuyo tilín tilín anunciaba el rescate de los que estaban ahogándose en la tempestad del vicio. Entre los estribillos más usuales que voceaban, había éste que ponía la carne de gallina:
¡Alma que estás en pecado!
Si esta noche te murieras,
¡piensa bien adonde fueras!
Carlos III conquistó definitivamente el amor de sus súbditos con una ocurrencia genial. Por una ordenanza que él firmó de su puño y letra, se creó el juego de la Lotería. Los madrileños no tuvieron reparo en cambiar de santo patrón. Sin miramientos, arrumbaron en el cuarto de los trastos inservibles a las personalidades encumbradas del santoral que antes habían favorecido con sus mimos. Desde entonces, quien más, quien menos, tan devoto como siempre, le rezó de rodillas a Santa Probabilidad. Su petición era humilde: hazme millonario.
Pero la ingratitud, es sabido, se paga con el fiasco.
Ese mutuo amor entre el rey y el pueblo de Madrid tuvo, desde luego, sus desavenencias. Poco después de la Lotería, corrió el peligro de convertirse en odio jurado cuando se interpuso el ministro Esquilache, tercero en discordia. El prepotente Esquilache metió las narices donde no debía meterlas, y así le fue. Una mañana se levantó de pésimo humor, con ánimo de fastidiar. Se sacó de la manga un bando, con su rúbrica al calce, en el que prohibía el uso de capa larga y el sombrero de alas amplias como de murciélago. Sea dicha la verdad, la prohibición no tenía pies ni cabeza. La respuesta de los que vivían en la Villa y Corte no se hizo esperar. Estalló un motín ante la puerta del cuartel de los Inválidos, el de la Plaza de Santo Domingo. En el curso de varios días hubo pedradas, incendios, carrozas volcadas, faroles rotos, comercios saqueados, y corre que te alcanzo por parte de los alguaciles. No era broma. Los madrileños estaban furibundos. Y se entiende, eso de ya no poder salir a la calle con capa larga y sombrero paraguas, pues no era vida. Lo que brotó como motín espontáneo pronto cobró tintes de revolución local. Una camarilla de dirigentes, cómodamente apoltronados en una taberna, programaba el horario y el recorrido de las manifestaciones populares.
La gota que colmó la paciencia de Carlos III fue una décima con más veneno que la mordedura de una cobra, pegada en portales, fachadas y columnas:
Yo, el gran Leopoldo Primero,
marqués de Esquilache augusto,
rijo la España a mi gusto,
y mando en Carlos Tercero.
Hago en los dos lo que quiero,
nada consulto ni informo
a capricho hago y reformo,
a los pueblos aniquilo,
y el buen Carlos, mi pupilo,
dice a todo: "¡Me conformo!
Herido en su real orgullo, furioso por la sublevación de su pueblo, el rey se refugió en el palacio de Aranjuez. No fue huida de cobarde, sino resoplo de amante despechado. Allí, en los jardines floridos, entre el murmullo de las fuentes, pensó en quitar a Madrid el rango de capital y rebajarlo a villorrio de tercera categoría. Lo hago o no lo hago, era el dilema. Tras largas cavilaciones, su querencia por Madrid finalmente inclinó la balanza a favor de su ciudad natal. Esquilache, mientras tanto, huyó de España con el rabo entre las piernas. De nada le valió pedir disculpas. A uno y a los otros, a don Carlos y a los capitalinos, no les faltaban ganas de comérselo vivo. Tras desvanecerse Esquilache, el rey regresó a casa, muy contento. Fue recibido con la típica alharaca madrileña. Los habitantes de Madrid adornaron carros alegóricos, menearon cencerros, gritaron ¡viva! hasta desgañitarse, tocaron tambores y pitos.
Para conmemorar la reconciliación con sus paisanos, Carlos III decretó un año más tarde la expulsión de los jesuitas. Es probable que él haya participado poco en la resolución de confinarlos en Italia, desván del Imperio. De los ministros en los que se apoyaba para gobernar, la mayoría eran apóstoles del enciclopedismo en versión española. Azpuru, Aranda, Rodas, Campomanes, fueron ilustrados confesos y francmasones en sus ratos libres. Si ellos tomaron la decisión o influyeron en Carlos III, torciéndole la oreja, me parece un detalle de poca monta. Aunque el rey asistiera a misa los domingos, aunque rezara un padrenuestro a la hora de acostarse, sus hábitos de fiel creyente no le impidieron formar un gobierno sensible a las nuevas ideas que soplaban desde Francia, las cuales auguraban un futuro radiante, un segundo Paraíso de concordia en el que Evas y Adanes se profesarían un amor sin barreras, sin trampas, por siempre jamás. Dama Libertad, Dama Igualdad, Dama Fraternidad, afinaban ya sus voces. No tardarían en cantar el himno a la alegría de ser ciudadanos iguales, y todos los hombres, hermanos. Nadie imaginaba entonces, ni siquiera Nostradamus pudo predecirlo, que a la vuelta de la esquina, agazapada, estaba al acecho la mandíbula del Terror.
II
Después del batallón de plumeros y escobas que no descansaron de trabajar en vida de Fernando VI y de Carlos III, uno aseguraría que Madrid resplandece como patena. Sin embargo, al hojear el testimonio de Ramón de Mesonero Romanos, contemporáneo de Goya, súbditos ambos de Carlos IV, rey éste de pubis flojo y cuernos largos que le ponía la reina doña María Luisa de Parma con Manuel Godoy, cualquiera se iría de espaldas.
Don Ramón se queja amargamente. Oigámoslo: "Era indecoroso y repugnante el aspecto que ofrecía a principios del siglo actual [el XIX], la esplendorosa Corte y capital de la Monarquía. Su aspecto general, a pesar de las considerables aunque parciales mejoras que había recibido de los tres monarcas anteriores, presentaba todavía el mismo aire villanesco de mediados del siglo anterior; su alumbrado, su limpieza, su salubridad, su policía urbana, en fin, eran poco más que insignificantes; la seguridad misma comprometida a cada paso, hacía preciso a todo ciudadano salir de noche bien armado y dispuesto a sufrir un combate en cada esquina; sus mercados, desprovistos de bastimentos y sólo abiertos, en virtud de las tasas y privilegios, a las clases más elevadas; sus comunicaciones con las provincias poco menos que inaccesibles; sus establecimientos de instrucción y de beneficencia, en el estado más deplorable; sus calles y paseos, yermos y cubiertos de yerba o de suciedad por la desidia de la autoridad y el abandono de la población; y los cadáveres de ésta sepultados en medio de ella, en las bóvedas o en las puertas de las iglesias, o exhumados de tiempo en tiempo en grandes mondas para ser conducidos al estercolero común."
¡Oh, miseria! Así que de nada sirvió el empeño del rey estreñido para meter a los burros en su corral, como tampoco el celo del rey viudo porque se barriera el cagajón de esos mismos burros.
Por fin, ¿Madrid es una patena o Madrid es un chiquero? ¿Será verdad lo que afirma don Ramón? Una cosa huele raro, pues son tan pocos años los que separan al Gran Onán del Rey Cornudo, que Madrid hubiera necesitado más tiempo para desmerecer. ¿A quién creerle? ¿A los cronistas que aplauden cada eructo de su patrón o al ilustre pontífice de los buenos modales en la mesa? ¿Qué pretende el Mesonero, que los parroquianos no le ensucien el local arrojando al suelo servilletas, colillas de Ducados y huesos de aceituna?
En el comentario de don Ramón asoma ese rencorcillo tan solidario del contribuyente cuando el municipio no le reembolsa bajo la moneda del bienestar lo que él paga. "Si pago, me deben", dogma inapelable que rige el pensamiento del burgués, hijo primogénito de las Luces. A cambio de sus impuestos, exige calles tersas como la piel de una doncella, jardines recién salidos de la peluquería, fragancia a rosas en toda la ciudad, bardas y muros blanqueados, ni brizna de polvo y mano dura contra ladrones e indigentes. Para eso están las autoridades. Que los pesquen, los capen, les retuerzan el pescuezo, los hagan cuartos y los echen a los perros. Está en lo cierto, don Ramón. Lo villanesco no paga impuestos y, además, le afea a usted el paisaje. Pero voy a decirle que se equivoca en algo. Las Luces nunca prometieron Libertad, Igualdad, Fraternidad y Detergente para todos.
¿A quién creerle?, persiste la pregunta. Acudamos a un tercero que no aplauda eructos ajenos con la esperanza de que nos aclare este embrollo. Te propongo, lector, a Joseph Townsend, inglés de nariz respingada, para más señas, reverendo. El pobre no niega la cruz de su parroquia, y que el Papa lo perdone.
Calémoslo primero. El míster tantea terreno y comienza templado: "Buena parte del clero es cabeza de familia, lo que produce una censura generalizada. Aun en Asturias, mi amigo el buen obispo auxiliar de Oviedo, un hombre de sólidos principios y gran humanidad, severo sólo consigo mismo y compasivo con los demás, ordenó que ninguno de sus sacerdotes tuviera hijos en sus casas. Insistió en este sacrificio en aras de la decencia, aunque no consideraba justo ser demasiado rígido en sus exigencias. Durante mi estancia en España no encontré a nadie inclinado a defender a los curas de las acusaciones habituales. Sin embargo, todos coincidían en alabar la gran virtud de los obispos. A juzgar por lo que oí y tuve ocasión de comprobar gracias a la estrecha relación que me permitieron tener con ellos, estos venerables varones nunca serán lo suficientemente admirados por su pureza, piedad y celo. Sin embargo, muy pocos miembros del clero secular o regular consideran necesario, a no ser que tengan la mirada puesta en la mitra, imitar estos brillantes ejemplos o aspirar a alcanzar semejante virtud."
A continuación, el míster desenvaina y ¡zas!, agradece a Dios ser inglés, ser reverendo de muchas pecas, no tener que privarse de los deleites carnales con mujer, tomar el té a las cinco y comer bisteces pasados por agua, todo ello destilando compasión anglicana por cada poro de su piel traslúcida como papel de China: "Esta corrupción generalizada de la moral tiene su origen, si no me equivoco, en el celibato del clero. Aunque es cierto que el ejemplo que ha dado la corte desde la subida al trono del monarca actual ha impulsado costumbres que habían estado antes reprimidas, y marginando a alguno de los hábitos honestos que se encontraban vigentes, efecto y causa han debido de actuar, en alguna medida, simultáneamente. Es más, si tuviéramos que señalar como primeros culpables a los italianos, de quienes se dice que han sido los introductores del cortejo en España, tendríamos también que buscar el origen de su difusión en el principio erróneo que mantiene que el amor conyugal es incompatible con el correcto desempeño de las funciones del sagrado ministerio. Entre los miembros del clero con quienes conversé libremente sobre este tema, sólo el arzobispo de Toledo intentó justificar semejante norma; y de hecho, en ningún lugar tuve dificultad para expresar mi oposición, pues no la consideran dogma de fe. Sobre este principio absurdo se funda el celibato del clero y también, en mi opinión, la corrupción de su moral. Es muy corriente entre los protestantes que viajan por un país católico vituperar el clero y reírse de la gente por considerarla dominada por él, lo que constituye una conducta demasiado mezquina. Deberíamos compadecernos de los sacerdotes y echar la culpa a la cruel ley, o al poder que la ampara, que los ata y exige que violenten su naturaleza."
Moderno el reverendo, ¿no te parece? Ya me lo imagino haciendo piruetas en la cama. La esposa, loca de remate por su fiera. Él, un tigre desatado. Cuando retoza, lleva corbata gris y calcetines de cocoles a media pantorrilla. Eso sí, exige que la tigresa arda con recato y todo ocurra sin exceso, pues odia que los resortes del colchón chillen como ratas. Un quickie al mes y ¡venga, a derrochar, Sansón!, dos quickies con propina incluida en Nochebuena.
La verdad, hay por dónde hincarle el diente a este bicho.
¿Qué harían los católicos sin la comprensión del míster? Lo bueno es que pudieron escuchar sus consejos en París, Oviedo, Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia y en las otras ciudades españolas que visitó. El monarca actual al que hace referencia es Carlos III. El Gran Onán anda ya de capa caída, chochea, pero aguanta todavía continente.
Fucking Joseph, como lo llaman sus amigos íntimos, es también matemático de altos vuelos. Autor de un axioma que revolucionaría la órbita de Júpiter, demuestra la proporción inversa entre la subida al trono y la bajada de tono de Carlos III. Primer corolario del axioma, la proporción directa entre la subida de tono de la corte y el tono que sube del clero. Segundo corolario, los italianos tienen la culpa de todo, del trono y del tono.
La escena en el palacio arzobispal de Toledo es de lo más enternecedora. Fucking Joseph y el arzobispo cenan en franca camaradería ecuménica. Si los vieran Juan XXIII y el cardenal Newman, se darían un abrazo y llorarían de felicidad. El menú, especial para tan solemne ocasión, marcará un hito en la historia gastronómica europea. De entrada, un caldo de pollo sin tropezones que enturbien la transparencia cristalina del agua. Siguen unos bisteces hervidos que están para chuparse los dedos. Antes del postre, un platón así de grande con papas hervidas. Para acompañar este desfile de manjares, beben cerveza clara a punto de ebullición. El banquete finaliza con una sorpresa: pastel de horseradish relleno de pepinillos en vinagre.
Ya entrados en materia, los dos ministros conversan sobre la carne. Fucking Joseph habla de la flesh por aquí, la flesh por acá. Argumenta que es débil. Por esa misma razón no hay traba que funcione. El arzobispo escucha mientras corta su bistec. Entiende casi todo, pero desconoce qué significa la palabra que tantas veces repite su invitado. Va una hora corrida de flesh por aquí, flesh por acá, hasta que pregunta:
–Juat flesh min?
Fucking Joseph se relame el último bocado de la tercera rebanada de pastel, y contesta:
–Carne.
–¿Carne?– al anfitrión se le ilumina el rostro–. ¡Ah! ¡Carne, delishus! ¡Flesh, delishus!
Fucking Joseph se queda atónito, pero recupera la compostura de inmediato. Hurga en un bolsillo, saca tres libras, y extiende los billetes al mayordomo.
–Hey, boy, go fetch some broads and bring them to my friend el señor arzobispo. I'm glad he finally agrees with me!1
El tema del cortejo es lo que más inquieta la nariz respingada del míster, porque una cosa es estar casado con todas las de la ley, y otra cosa es aceptar que una nube de moscardones le saquen filo a los cuernos de un marido modelo, como debió ser él. A lo largo de varias páginas aparece y reaparece el tema, lo mastica, lo rumia, le da vueltas y no creo que su insistencia haya sido gratuita. Algún motivo tendría. Mientras viajaba, o sospechaba que se los ponían en casa con un italiano, o justamente viajó para rapárselos.
En fin, qué puede esperarse de un hombre temerario capaz de opinar lo siguiente: "Para vivir cómodamente en Madrid hace falta tener una buena condición física, dos buenos criados, cartas de crédito y una presentación apropiada para las mejores familias, tanto de los nativos como de los forasteros residentes en la ciudad."
Tiene brújula el reverendo. Lo malo no es que opine lo que opina, sino que haya tenido la desfachatez de escribirlo y divulgarlo.
Además de usar calcetines de cocoles y ser un marido ideal, Fucking Joseph viaja equipado como si fuera de safari a cazar leones y civilizar watusis. Las experiencias que vive en cada lugar son apasionantes. Todo lo que hace, las reuniones a las que asiste, delatan una originalidad sin parangón. Armado con tres ejemplares de la guía Michelin –uno para la aventura del día, el otro de repuesto, el tercero, repuesto del repuesto para los imprevistos que surjan–, menciona hasta el cansancio los círculos de la gente decente que frecuenta. Aparte de las cenas y su roce con lo más escogido de la alta sociedad local, no le preguntes por la Puerta de Saint Denis o los callejones detrás de la calle de Carretas. Esté donde esté, siempre calcula el precio de los artículos en libras, peniques y chelines. El capítulo sobre Madrid es su agenda abierta de amistades nativas. Se pica el ombligo con los Floridablanca, los Imperiali, los Carpio y los Peñafiel. A los "forasteros residentes en la ciudad", la duquesa de Berwick y la duquesa de Vauguion, se les pega como garrapata. Con una practica el inglés para que no se le olvide; con la otra, las toneladas de francés que aprendió en un par de semanas.
Viendo cómo se las gasta el reverendo, no sorprende que su juicio sobre el aspecto de la Villa y Corte sea previsible y apenas contribuya a despejar la incógnita. Para alguien que va de un sitio a otro en carroza y pasa el día completo en los salones de baile, es obvio que los escupitajos ni salpican ni mojan. (Después de todo, que Madrid haya sido una patena o un chiquero, a estas alturas poco importa.)
Cuando llega al colofón de su guía Michelin, Fucking Joseph vuelve a Londres, vivito y coleando. Sorteó mil peligros gracias a los criados y las cartas de crédito que le ayudaron a corretear mandriles. Esparció su prédica acerca de las bondades del quickie entre curas y watusis. Está satisfecho. Nada puede reprochársele, pues cumplió a rajatabla el reverendo.
En casa, la tigresa recibe a su tigre desatado. Lástima. Como regresó el diecisiete, faltan trece días para el fin de mes. La tigresa suplica que le reponga uno de los cuarenta quickies que le debe. El tigre, firme en sus principios, no cede y no cede.
Mientras su mujer aguarda, Fucking Joseph, magnánimo, obsequia a la humanidad las memorias de sus andanzas. Gracias, míster. El libro se lee a diez bostezos por minuto. Solamente en la parte que dedica a Madrid, las tablas comparativas que incluye producen gastritis aguda. Es preciso digerir, lo que no es fácil, su descripción de los impuestos, el porcentaje que dejan los monopolios a la Corona, los siete tipos de indulgencias, totales de población divididos en hombres y mujeres solteros, en hombres y mujeres casados, en viudos y viudas.
Pero el mayor regalo que Fucking Joseph hizo al género humano fue restregarnos en la cara su perfecto dominio de varios idiomas. Los recuerdos de su safari están salpicados de palabras "en el original". En Francia aprendió a decir pièce, y lo más difícil de pronunciar en el mundo, pièce d'or. En español dice con soltura siesta, tertulia, el plural tertulias, basquiña, refresco, alcabala. Si se concentra, le sale de corrido Comulgó en la Iglesia parroquial de San Martín de Madrid. Año de mil setecientos ochenta y seis. Además de políglota, el míster, cuando suda, exuda poemas.
No te miento, lector. Las memorias del reverendo chupatintas Fucking Joseph son inolvidables. Cómpralas y gózalas. Que el Papa perdone al tigre, si puede, y a ti, que Dios te ampare cuando las leas.
Notas
^ 1. ¡Oye, muchacho, ve a buscar unas viejas (o titis, según de qué lado del Atlántico estemos) y tráiselas a mi amigo el señor arzobispo. Me da gusto que por fin esté de acuerdo conmigo!