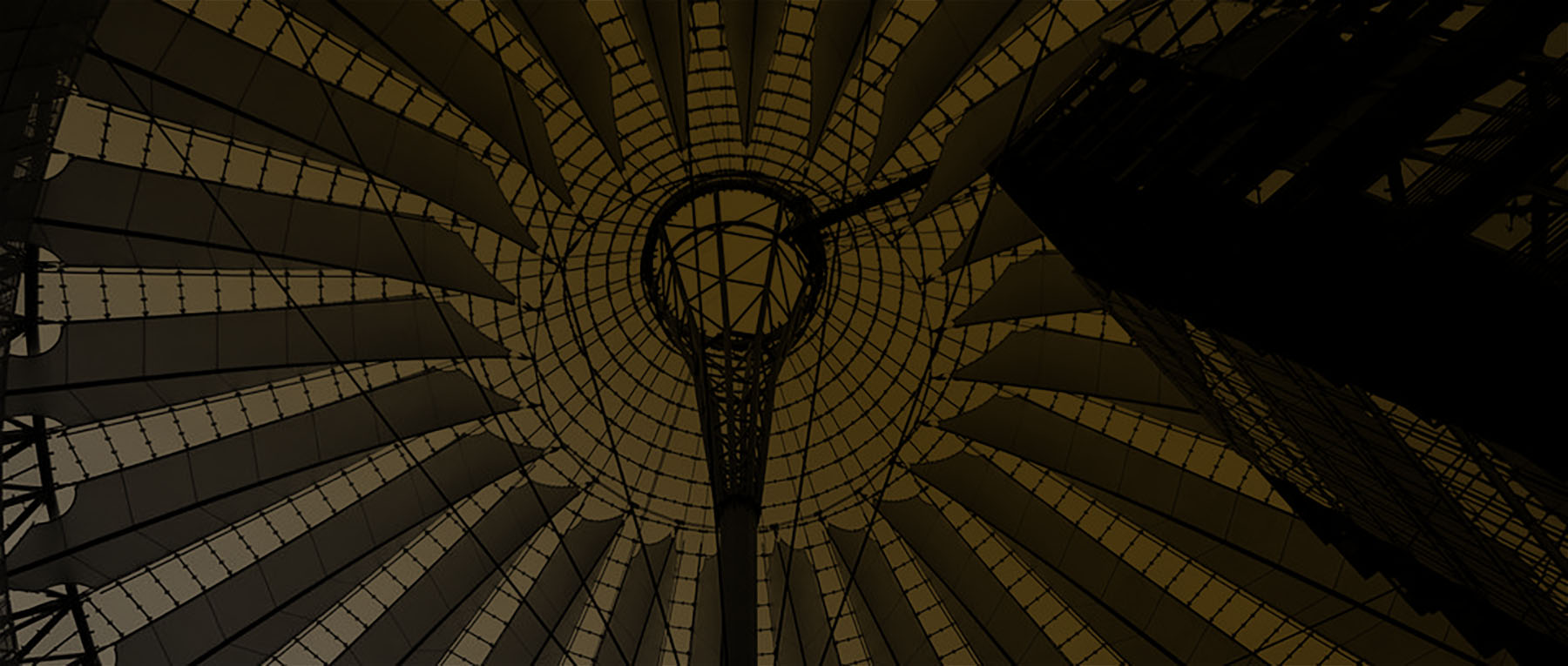[Publicado en: Revista de la Universidad de México, núm. 487, agosto 1991, pp. 54-57.]
La mandíbula del tiempo
Ignacio Díaz de la Serna
Moi-même me détruisant et me
consumant sans cesse en moi-même
dans une grande fête de sang.
La pratique de la joie devant la mort.
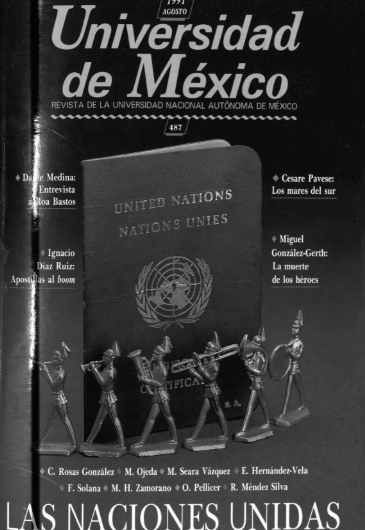 Je suis moi-même la guerre, proclama Bataille en un artículo redactado durante la Segunda Guerra Mundial. A través de la guerra el hombre es capaz de crear el horror en toda su plenitud. Acto en el que se cobra una venganza merecida contra lo imposible. Esta capacidad de crear el horror ciertamente lo dignifica, pues ya no sólo tiene que soportarlo, sino que lo produce. La guerra restituye el orgullo del hombre, liberándolo por un momento de la humillación a la que su destino lo tiene condenado. Un modo efectivo de burlarse de la muerte es correr hacia ella.
Je suis moi-même la guerre, proclama Bataille en un artículo redactado durante la Segunda Guerra Mundial. A través de la guerra el hombre es capaz de crear el horror en toda su plenitud. Acto en el que se cobra una venganza merecida contra lo imposible. Esta capacidad de crear el horror ciertamente lo dignifica, pues ya no sólo tiene que soportarlo, sino que lo produce. La guerra restituye el orgullo del hombre, liberándolo por un momento de la humillación a la que su destino lo tiene condenado. Un modo efectivo de burlarse de la muerte es correr hacia ella.
Así, la guerra levanta el cerco de los límites, se contagia entre nosotros como no lo hace ninguna otra clase de horror. La verdad del mundo es una verdad guerrera, orgiástica. "…e1 arco, pues, tiene nombre de vida, pero obra de muerte", aseveraba Heráclito. Y es en este sentido heracliteano que Bataille habla de la verdad trágica del mundo, de los seres que en él viven:
Me represento un movimiento y una excitación humanos cuyas posibilidades carecen de límite: ese movimiento y esa excitación no pueden ser apaciguados más que por la guerra.
Me represento la dádiva de un sufrimiento infinito, de la sangre y de los cuerpos abiertos, a imagen de una eyaculación, derribando al que sacude y abandonándolo a un agotamiento ahíto de náuseas.
Me represento la Tierra proyectada en el espacio, semejante a una mujer que grita con la cabeza en llamas.1
La guerra es el ámbito natural del sacrificio y de la muerte. Este mundo, de pronto furioso, súbitamente sacudido por la mayor de las convulsiones, una devastación sin tregua extendida por todos sus rincones, se convierte en un supliciado, cuyos miembros dispersos son otros tantos cuerpos desgarrados, mutilados, masacrados. Atroz resulta el suplicio Leng-Tch'e porque es iluminador de nuestra verdad trágica. Ocurre lo mismo con la guerra; más la aborrecemos cuanto más nos enfrenta a dicha verdad. Por eso, la infamia pierde en ella su sentido pérfido. Por eso también todos, hombres y naciones, la consideran odiosa.
Ayer, cobardes y avariciosos; en tiempos de guerra los hombres gastan, dilapidan, aun sus propias vidas. Bataille ahonda en el significado de este acto insoportable, revelándonos con crudeza lo que ningún moralista ni idealista ha querido admitir. Que la paz se establece bajo la condición de un no-consumo de todas las energías, incluidas aquellas que son rechazadas por patológicas. El orden se conserva por su empecinamiento en excluir lo infame. De cualquier modo, estas dos artimañas no engañan al que sabe que la vida humana atrae la inmundicia. Por resistirse a integrar en su curso procesos que la amenazan -la pérdida, la ruina-, la paz provoca contra sí la guerra, justamente cuando se define como guardián protector de tales procesos. Este mundo lánguido, deprimido, temeroso de la disolución, no es lo bastante fuerte para oponerse a la convulsión. Toda sociedad que sólo se preocupa por acumular, vive expuesta a catástrofes considerables, impotente para organizar depresiones ritualizadas. Y esas catástrofes poseen dos nombres: revolución y guerra. La primera, fractura de un conjunto de energías heterogéneas dentro de un mundo siniestramente homogéneo. La segunda, una clamorosa eclosión de las mismas energías, cuya finalidad es el gasto inútil, el despilfarro de una exhuberancia [sic] extrema. Por tanto, la revolución consiste en una depresión previsible, casi local, con metas más o menos definidas. En cambio, la guerra desconoce cualquier límite. El desorden que la anima no intenta marcar el rumbo hacia un nuevo orden, característica que la convierte en un acto enigmático y fascinante.
No cabe duda. La guerra es el éxtasis. A la par, la muerte consume estrepitosamente lo que vive y respira; consume la alegría de existir de todo lo que florece en el mundo. La vida de cada ser exige que todo lo vivo se ofrezca como dádiva, que se aniquile sin cesar. "Me represento cubierto de sangre, destrozado, pero transfigurado conforme al mundo, al mismo tiempo como una presa y como una mandíbula del TIEMPO...", observa Bataille. Dispuesto a exterminar y ser exterminado, el hombre quiere decir sí al mundo y al horror que éste conlleva. Sin embargo, esta actitud es esporádica. Al igual que el ojo humano rehuye [sic] la visión frontal del sol, cuando el cráneo de Dios estalla, nadie oye. Holocausto no es otra cosa sino el cráneo de Dios reventando con estrépito. La razón hecha trizas, despedazada en jirones, aplastada como un insecto en el campo de batalla.
Por supuesto, el tema de la exterminación plantea el problema acuciante de la racionalidad y de la irracionalidad. ¿Acaso no es también necesaria la razón para que exterminemos? En ningún momento se preocupa Bataille en dictaminar cómo debería ser el mundo. Un trabajo así corresponde a los moralistas. Muy diferente es lo que emprende: la disección del mundo como él lo ve. ¿Que la guerra es detestable porque pone al descubierto la irracionalidad del hombre? Pocas aserciones causan un alud de risotadas como ésta. Comparado con los animales salvajes, el ser humano y sus sentimientos equívocos son más irrisorios que en ninguna otra comparación. "Tantos animales en el mundo y todo lo que hemos perdido: la crueldad inocente, la opaca monstruosidad de los ojos, apenas distintos de las pequeñas burbujas que se forman en la superficie del lodo, el horror vinculado con la vida como un árbol con la luz”.2
Aceptémoslo. La guerra fascina a los hombres. Acuden a ella como si asistieran al maravilloso espectáculo de una hierofanía, la llegada a este mundo de lo sagrado más tenebroso. Es un error juzgarla en términos políticos. Política es lo que la justifica; políticos son sus resultados. Pero no ella misma. La guerra es el juego donde los individuos ofrecen aquello que la sociedad civil no les permite entregar. Y como juego inevitable, algún día estalla. Los apetitos, la rabia, la violencia que la paz frena con enorme esfuerzo, son liberados por la guerra. En suma, la prodigalidad insensata del hombre encuentra su cauce en el transcurso de esta fiesta igualmente pródiga, igualmente insensata.
Bataille llega a opinar que la paz no es un aspecto natural de la sociedad, o mejor, de todas las sociedades. Sus miembros evitan darse cuenta de que están a tal punto desvencijadas, que sólo la guerra, paradójicamente, las salva de su desaparición. Sólo ella es capaz de liberarlas del tiempo, de su esclavitud al trabajo y del cálculo que implica su preocupación desmedida en producir riqueza, de los proyectos y fines con los que dirigen la vida de los individuos. La guerra posee este poder que consiste en develar un hecho: la paz miente al pretender regir el mundo como si en él la muerte no existiera. Peor aún, como si la muerte no tuviese un claro sentido político. Bataille advierte en un breve ensayo, L'obélisque: "El 'soplo del espacio vacío' es lo que se respirará ALLÍ -allí donde las interpretaciones hechas en el sentido de la política inmediata ya no tienen sentido- donde el suceso aislado no es sino el símbolo de un acontecimiento más grande. Pues lo que ha caído en un vacío sin fondo es el cimiento de las cosas. Y aquello que se propone una conquista impávida -no ya un duelo en el que se juega la muerte del héroe contra la muerte del monstruo, a cambio de una duración indiferente- no es una creatura aislada, es el vacío mismo y la caída vertiginosa; es el TIEMPO. Pues el movimiento de toda la vida coloca ahora al ser humano en la alternativa de esa conquista o de un retroceso desastroso. El ser humano llega al umbral: allí es necesario precipitarse vivo en lo que ya no tiene ni cimientos ni cabeza".
Hoy, las sociedades desprecian el valor esencial del sacrificio. Por ello están desarticuladas, porque el sacrificio es el acto que hace de la muerte el elemento unificador de una comunidad social. En lugar de encubrir el poder disolvente que la muerte posee, lo conduce a su nivel más alto de intensidad. Esto que los pueblos "primitivos" sabían de sobra, ha querido ser olvidado por las sociedades "avanzadas". La muerte a través del sacrificio es el origen y fundamento de la heterogeneidad social. De ahí su sentido político. Cualquier sociedad obtiene de la muerte la trascendencia que le asegura una continuidad de generación en generación. Miserable es el hombre no porque muera, sino por querer escapar al destino. El miedo a morir es el principio universal de la avaricia. Morir ricamente o morir pobremente, es la única opción que tenemos, "vivir la muerte florida de mayo o la muerte sombría de noviembre".
"La muerte es el gasto total", comenta Bataille en La limite de l'utile, libro incompleto que escribe entre 1939 y 1945, primera versión inédita de su obra posterior titulada La part maudite. La guerra es también dilapidación. Una muerte humana es el quejido de la Tierra moribunda, puesto que toda pérdida que sucede en su superficie es señal de agotamiento. Mediante la guerra, los hombres pagan a la muerte un tributo real a la vez que simbólico por el olvido que antes mencioné. La guerra adquiere sin duda una dimensión sagrada. Los inocentes pagan ese tributo, arrastrados por la prodigalidad devastadora que anhela sepultar todo bajo ruinas. Y pagan debido a que los muertos en guerra no son ni más ni menos inocentes que cualquier otro muerto. Por otra parte, el sacrificio representa el pago de ese mismo tributo, pero de un modo simbólico. ¿Cómo? Ritualizando la muerte. Dicha ritualización une a los vivos por medio de un pacto, armoniza su poder de conflagración, tanto individual como social, convocando a la muerte a instalarse entre ellos.
En tiempos de guerra, para qué juzgar. O se actúa, o uno se contagia de la fascinación silenciosa que pronto se apodera de todos los vivos. La conciencia nada puede hacer. La guerra desborda por mucho sus límites. "Campo de concentración", la llama Bataille. En efecto, campo de una concentración siempre incompleta, nunca cerrada, que únicamente reúne lo que reflejan los innumerables espejos de la vida. Para experimentar los valores que propone el combate, el acto de ofrecerse como dádiva, es preciso dejarse zamarrear por el sinsentido, no reflexionar.
Je suis moi-meme la guerre. Quien profiere esta frase lo hace con justificada razón. Recordemos el carácter de Pólemos inseparable del nombre de Bataille. Durante los seis años que dura la Segunda Guerra Mundial, no sorprende que haya dado su consentimiento a la guerra. Aunque no participa, tampoco la rehuye. Sobre todo, se dedica a observarla. Descubrirá que el éxtasis y el terror son idénticos. La guerra, el sacrificio ritual, la vía mística, son el remedo humano de los juegos del cielo que siempre nos han cautivado. Gracias a ellos disponemos del fuego y de la muerte. Bataille no predica, no se ocupa en alertarnos, no enjuicia el homicidio de unos hombres a manos de otros hombres. Con los ojos abiertos, sin parpadear, recorre la extensión de una tierra convertida en osario. Allí se experimenta, mejor que en cualquier otro sitio, el lazo que une al placer con la angustia. Es la verdad desgarrada del amor. En Le bleu du ciel, Troppmann y Dirty -sí, Dirty, Sucia- hacen el amor en el cementerio de Trêves. Francia, Europa entera, transformadas en un gigantesco osario. ¡Qué gloria! En esos seis años, Bataille viaja por los territorios de la Francia ocupada y libre. En más de una ocasión habrá tenido oportunidad de verificar la seducción infecta que emana de los cuerpos muertos. La proximidad del horror, las ejecuciones sumarias, los fusilamientos, los cadáveres pudriéndose por doquier en las fosas, configuran un universo humano que baja por voluntad propia a los infiernos. Presa y mandíbula del tiempo, el hombre se eleva a la dignidad de un animal que mata sin cesar y es matado sin tregua.
Pese a sentirse fascinado por la guerra, Bataille fue discreto. En sus textos donde aborda el tema, no hay el menor rastro de una grosera apología. Los fragmentos más sobrecogedores no le pertenecen; son párrafos del libro La Guerre, notre Mère, escrito por Ernst Jünger en torno a la Guerra del 14, que Bataille transcribe por extenso en La limite de l'utile. Añade, además, una nota: "El hecho de que, después de la última guerra, una edición de este libro [el de Jünger] haya podido venderse en pocas semanas, recuerda el juicio lúcido de Nietzsche 'Las guerras son los únicos estimulantes de la imaginación, ahora que los terrores y los éxtasis del cristianismo han desaparecido’”. Traduzco el siguiente fragmento copiado por Bataille:
El olor de los cuerpos que se descomponían era insoportable, pesado, dulzón, repulsivo, penetrante como una pasta viscosa. Flotaba tan intensamente sobre las llanuras, luego de grandes batallas, que los hombres más hambrientos olvidaban alimentarse. A menudo se veían grupos de combatientes heroicos, aislados en las nubes de la batalla, aferrarse durante varios días al borde de las trincheras o de hoyos dejados por los obuses, como los náufragos se agarran en la tempestad a los mástiles rotos. En medio de ellos, la Muerte todopoderosa había plantado su bandera. Los campos, cubiertos de hombres abatidos por sus balas, se extendían ante su vista. Los cadáveres de sus camaradas descansaban a su lado, mezclados con ellos, el sello de la muerte sobre los párpados. Esos rostros hundidos recordaban el realismo espantoso de las viejas imágenes del Crucificado. Los combatientes heroicos, casi cayéndose de inanición, permanecían en cuclillas, entre un hedor que se hacía intolerable cada vez que la tempestad de acero volvía a inaugurar la danza trágica de los muertos, proyectando en el aire los cadáveres en descomposición. ¿De qué servía recubrir los colgajos de carne con arena y cal? ¿De qué servía esconderlos en las tiendas de campaña para evitar ver los rostros negros y abotagados? ¡Había de verdad tantos! el zapapico tropezaba en todas partes con la carne humana. Todos los misterios de la tumba se revelaban tan atroces que, comparados con ellos, los sueños más infernales parecían insignificantes. Mechones de pelo se desprendían de las cabezas al igual que caen las hojas de los árboles en el otoño. Los cuerpos putrefactos adquirían ese tinte verdáceo de la carne de pescado, y brillaban en la noche bajo los uniformes hechos jirones. El pie, al aplastarlos, dejaba huellas fosforescentes. Otros se resecaban como momias calcáreas que se deshacían lentamente en polvo. En otros más, la carne se desprendía de los huesos en forma de una gelatina color rojo marrón. Durante las pesadas noches de verano, los cadáveres hinchados parecían despertarse como fantasmas, escapando de sus heridas emanaciones de gas que silbaban. Pero el espectáculo más horrible era el pulular de los gusanos... ¿Acaso no nos quedamos cuatro días en un camino, entre los cadáveres de nuestros camaradas? A todos, vivos y muertos, ¿acaso no nos cubría ese mismo torbellino de moscas azuladas? ¿Hay algo más espantoso en el dominio del Horror? De aquellos que dormían para siempre, ¡más de uno había compartido nuestras noches en vela, nuestra botella de vino, nuestro pedazo de pan! Al cabo de esos días, cuando los soldados encorvados, harapientos, se iban a descansar a la retaguardia en largas columnas grises y silenciosas, su desfile helaba hasta el corazón más despreocupado. "Parece que salen de un ataúd", murmuraba un paseante a su hija.3
La guerra nos sitúa en el umbral de una iglesia donde hablamos el lenguaje del auténtico misticismo. Horror es la palabra que allí balbuceamos, la única que estamos en condición de pronunciar, la única que comprendemos. Palabra sagrada que revive en cada eco suyo, así como cada acto que realizamos perpetua [sic] nuestra conciencia de la muerte. Querámoslo o no, el mundo es la enfermedad del hombre. Demasiado pusilánimes, somos la ridícula comedia de los dioses en la medida en que somos incapaces de crear catástrofes en serie. A causa de nuestra cobardía, mereceríamos ser expulsados de este universo que habitamos. O mejor, exterminados.
Notas
^ 1. Georges Bataille, Oeuvres Complètes, Gallimard, NRF, Paris 1970, t. I, p. 557.
^ 2. Ibid, p. 208.
^ 3. O. C., t. VII, pp. 252-53.