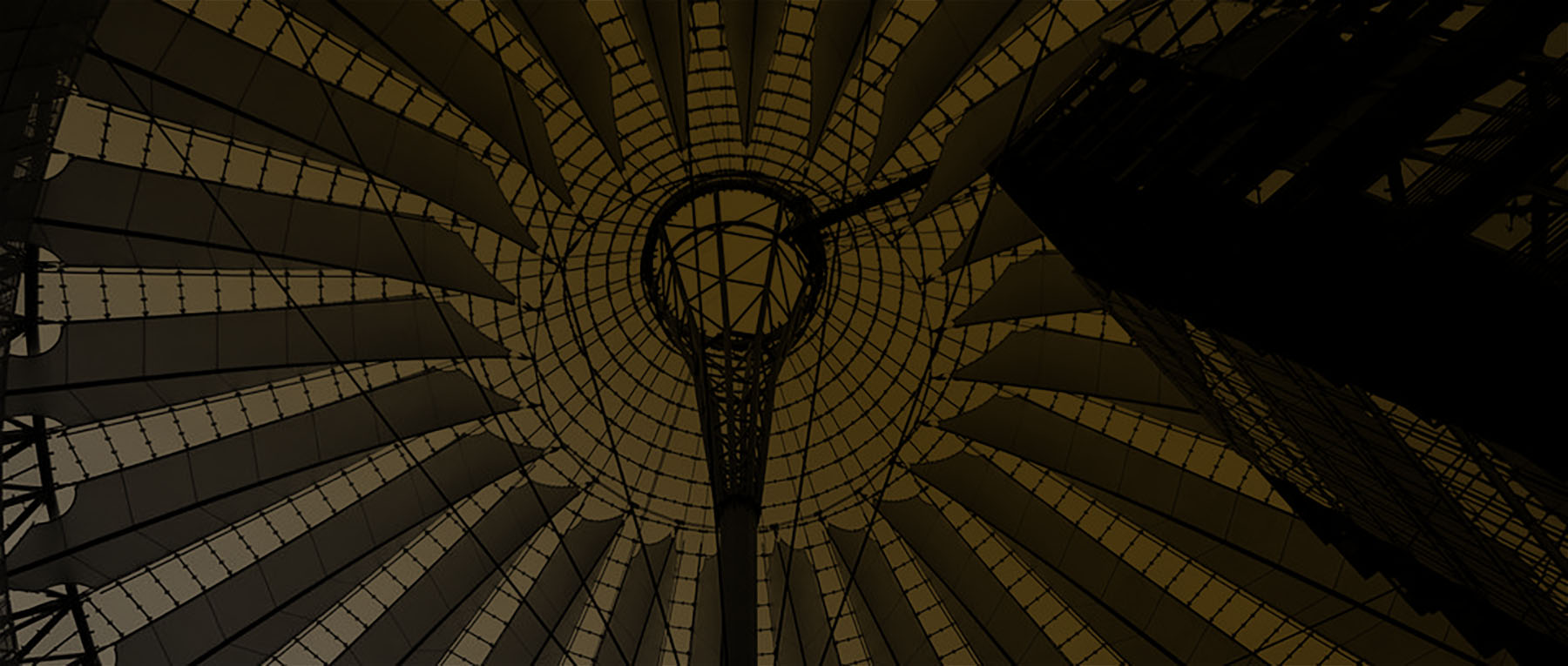[Publicado en: Debate feminista, año 8, vol. 16, octubre de 1997, pp. 146-149.]
Nuevos valores sexuales
Marta Lamas
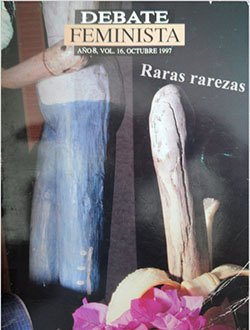 Toda sociedad genera costumbres y normas, prácticas y creencias, que regulan la expresión sexual: cuándo tener relaciones sexuales, con quién tenerlas, cuántas veces, de qué manera, con qué objetivo y, sobre todo, qué tipo de relaciones. A pesar de la impresionante pluralidad cultural, nuestra conciencia de la diversidad sexual humana es muy limitada: ignoramos las prácticas y costumbres sexuales de las demás culturas. Respecto de la nuestra, damos por “natural” la ideología heterosexista en la que nos han educado y sin el menor pudor calificamos de antinatural lo que desconocemos o nos parece extraño. La evidencia antropológica nos muestra cómo los discursos moralistas construidos a partir de un supuesto orden “natural” están filtrados por valores etnocéntricos (centrados en una cultura), cuya definición de la sexualidad oculta, desecha o niega otras prácticas, creencias y deseos.
Toda sociedad genera costumbres y normas, prácticas y creencias, que regulan la expresión sexual: cuándo tener relaciones sexuales, con quién tenerlas, cuántas veces, de qué manera, con qué objetivo y, sobre todo, qué tipo de relaciones. A pesar de la impresionante pluralidad cultural, nuestra conciencia de la diversidad sexual humana es muy limitada: ignoramos las prácticas y costumbres sexuales de las demás culturas. Respecto de la nuestra, damos por “natural” la ideología heterosexista en la que nos han educado y sin el menor pudor calificamos de antinatural lo que desconocemos o nos parece extraño. La evidencia antropológica nos muestra cómo los discursos moralistas construidos a partir de un supuesto orden “natural” están filtrados por valores etnocéntricos (centrados en una cultura), cuya definición de la sexualidad oculta, desecha o niega otras prácticas, creencias y deseos.
Cada cultura otorga valor a ciertas prácticas sexuales y denigra a otras a partir de una limitada concepción de la sexualidad. Hoy, en los discursos sobre la sexualidad se entrecruzan tres grandes significados relativos a la esencia de la sexualidad: a) la reproducción, el establecimiento de lazos afectivos y de compromiso entre las personas, y c) el placer.
La tradición judeocristiana occidental plantea la inmoralidad intrínseca del acto sexual: el placer es malo y sólo se redime la sexualidad si se vuelve un medio para expresar sentimientos íntimos, adquirir responsabilidades y, sobre todo, reproducir a la especie. En tal concepción subyace una creencia: las prácticas sexuales tienen, por sí mismas, una connotación inmoral “natural”, expiable con culpa y sufrimiento. Además, al valorarse fundamentalmente el aspecto reproductivo, se conceptualiza la sexualidad como actividad de parejas heterosexuales, donde lo genital, especialmente el coito, tiene preeminencia sobre otros arreglos íntimos; todo esto en el contexto de una relación comprometida, sancionada religiosa o jurídicamente y dirigida a fundar una familia. Por lo tanto la sexualidad no heterosexual, no de pareja, no coital, sin fines reproductivos y fuera del matrimonio es definida como perversa, anormal, enferma, o, simplemente, moralmente inferior.
¿Es válido ética o científicamente fijar un imperativo moral a partir de un supuesto orden “natural”? Evidentemente que no, pues lo “natural” no existe, a menos que se le otorgue el sentido de que todo lo que existe, todo lo humano, es natural. El término “natural” suele encubrir una definición centrada en la propia cultura (etnocéntrica) que descarta otras sexualidades, estigmatiza ciertas prácticas, propone la “normalización” de los sujetos, y en algunos casos su represión, o incluso su eliminación física. Si se insiste en pensar la sexualidad derivada de un orden “natural”, habrá que hacerlo entonces con el sentido libertario y pluralista de que todo lo que existe, vale.
Esa afirmación nos conduce al centro del dilema ético: ¿todo vale? Sí y no. Aunque todas las expresiones sexuales son dignas, también existen formas indignas, forzadas o abusivas. ¿Cómo plantear una ética sexual que reconozca la legitimidad de la gran diversidad de prácticas sexuales que existen en el amplio espacio social pero que distinga las manifestaciones negativas?
Esta interrogante encuadra el surgimiento de nuevos valores sexuales, derivados de recientes transformaciones en las pautas de ejercicio de la sexualidad. Una primera manifestación de estos cambios es la eliminación del sentimiento de culpa. Al quitarle terreno a la culpa se incrementa la noción del placer corno un fin en sí mismo. Cuando hacer el amor deja de ser un acto transgresor, aumenta la importancia del acto sexual y cuando, como dice Monsiváis, “la conciencia de culpa pasa de lo ultraterrenal a lo muy terreno”, aparece el sentido de responsabilidad hacia la otra persona. Los amantes ya no se sienten sujetos a una ira divina o a una protección celestial, sino se saben atenidos a sus propios medios en el enfrentamiento de riesgos reales. En la medida en que la satisfacción sexual no está mezclada con un poder supraterrenal que la regule, el goce se da mucho más libremente. Romper la atadura de la culpa conduce a una mayor concentración en el valor placentero del acto sexual, pues las personas ya no tienen que “combatir” la tentación o mantener a raya al “demonio” del placer. Además, el placer se potencia con la responsabilidad: cuando no se tiene culpa por la posibilidad de infectar, de embarazar o de poner en riesgo a la pareja.
Otra consecuencia derivada del acceso más libre al goce es que se favorece una nivelación de poderes entre los amantes y la relación interpersonal gana en equilibrio; Monsiváis sugiere que se “democratiza”. Esta “democratización” requiere que el goce sea plenamente compartido.
Estas nuevas pautas —desculpabilización, responsabilización y democratización— respecto al acto sexual establecen una interacción distinta entre deseo y ética. Lo definitorio en relación a si el acto sexual es o no ético radica no en un determinado uso de los orificios y los órganos corporales sino en la relación de mutuo acuerdo y mutua responsabilidad de las personas involucradas.
Así, cualquier intercambio donde haya verdaderamente autodeterminación y responsabilidad mutua es ético. Tal vez por eso un valor de suma importancia es el consentimiento, definido como la facultad que tienen las personas adultas, con ciertas capacidades mentales y físicas, de decidir su vida sexual. La existencia de un desnivel notable de poder, de maduración, de capacidad física o mental imposibilita que se lleve a cabo un verdadero consentimiento. En el caso de un niño no existe posibilidad real de consentir.
La sexualidad ha estado imbuida de un conjunto de aspiraciones y regulaciones políticas, legales y sociales que inhiben muchas formas de expresión sexual al mismo tiempo que estigmatizan ciertos deseos y actos. Es prioritario diferenciar entre la sexualidad y los contenidos simbólicos que les adjudican las personas. Quienes ejercen el poder simbólico —desde los chamanes hasta los sacerdotes— establecen las fronteras entre lo normal y lo anormal, dictaminando qué prácticas son buenas o malas, naturales o antinaturales, decentes o indecentes. Mientras que para los conservadores ciertas prácticas son per seilegítimas para los libertarios es el carácter ético del intercambio lo que las vuelve legítimas o ilegítimas. Por lo tanto actos sexuales que conlleven un desequilibrio de poder (como el coito obligado —débito conyugal— en ciertos matrimonios) pueden ser inmorales para los libertarios, aunque desde una perspectiva conservadora no se registre la inmoralidad de la coerción marital.
Hoy, en México, muchas personas empiezan a expresar su desacuerdo con la visión heterosexista tradicional de la sexualidad. Frente al atraso conservador, que invoca una única moral “auténtica” para restringir la sexualidad a sus fines reproductivos, se alza una ética libertaria que defiende la posibilidad de una relación sexual placentera, consensuada y responsable con el otro. Como las premisas valorativas de la sexualidad se establecen a partir de la relación entre el sexo, la identidad y la vida pública y privada, se requiere una ética no etnocentrista ni fundamentalista que elimine las clasificaciones artificiales sobre las prácticas y se centre en el carácter del intercambio.
Responder a la pregunta sobre qué valores sexuales son defendibles en la agenda política democrática me lleva a adherirme a una perspectiva libertaria, desde la cual reivindico: el respeto a la diversidad sexual, el consentimiento mutuo y la responsabilidad para con la pareja. Con estos valores se fomenta, además, la reciprocidad del placer.