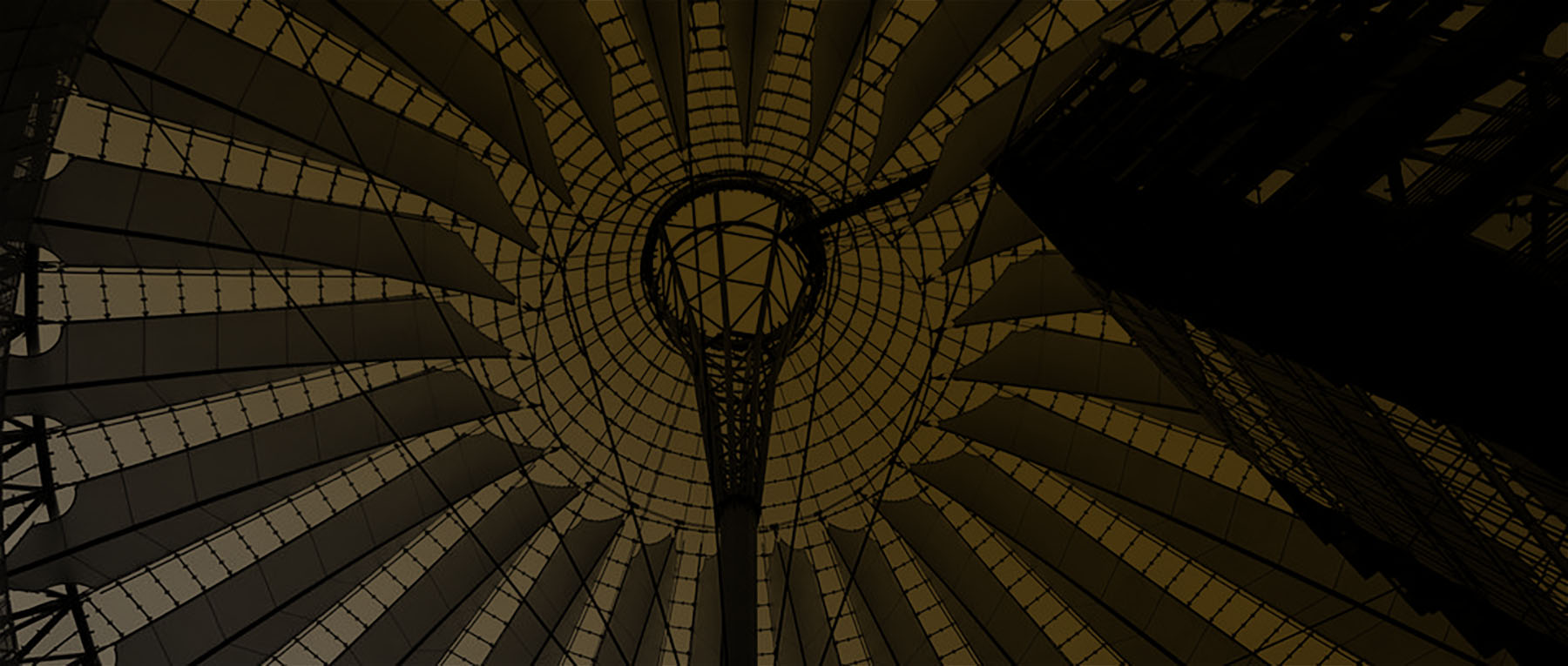[Publicado en: Debate Feminista, vol. 27, abril de 2003, pp. 197-204.]
“Ella no era una mujer, era una…”1
 |
Pero son sus contradicciones y no sus coherencias las que hacen de Santa un libro fascinante: una novela lujuriosa para propagar la castidad o una novela casta para celebrar la lujuria, la crítica antiporfiriana de un porfiriano o la crítica porfiriana de un enemigo del régimen, la peor de nuestras novelas literarias o la mejor de nuestras novelas subliterarias. José Emilio Pacheco |
1. “Yo sé que es imposible que me quieras, / que tu amor para mí fue pasajero, / y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón”2
“En el principio era el Verbo”. Pero ahí nomás, en el comienzo de los tiempos, las cosas se complican. Dios decide que no es bueno que el hombre esté solo y crea una compañera para él. No, no estoy hablando de Eva, estoy hablando de Lilith. Cuentan que Lilith cometió dos transgresiones tan terribles que le valieron su expulsión no sólo del paraíso, sino de la “historia oficial”; vaga desde entonces por los márgenes, por las fronteras del exilio, con largos cabellos y alas, algunas veces, con rostro de mujer y cuerpo de serpiente, o quizás, con la mirada lúbrica de los vampiros, otras.
Lilith no obedeció la orden de sumisión que le impusieron; pensaba que era igual a su marido, que tenía los mismos derechos que él porque habían sido creados con el mismo barro, no se sentía inferior, ni débil, ni dependiente. Era una mujer íntegra y como tal quería gozar, al igual que Adán, de la vida y de todo lo que ésta implicaba, incluidos la sexualidad y el erotismo. Le propuso, entonces, ciertos cambios para que también ella pudiera sentir placer. Él, por supuesto, se negó: ella debía aceptar la imposición de amarlo mirándolo siempre desde abajo. Sin embargo, Lilith se resistía a reconocer como superior al hombre, aunque él tuviera en el cuerpo la marca de la divinidad.3
Evidentemente, no había lugar allí para dos iguales, por lo que decidió abandonar el paraíso, antes que someterse y renunciar a sí misma. Pero antes de partir, cometió la segunda transgresión imperdonable: pronunció el nombre inefable de Dios.
Lilith osó pensar que tenía derecho sobre su voz, derecho a la palabra, derecho a nombrar, derecho al logos. Lilith osó pensar que podía decidir sobre su propio cuerpo, sobre su placer, sobre su sexualidad. Lilith osó pensar que tenía los mismos derechos que Adán, los mismos derechos que los hombres. Lilith osó disponer de su cuerpo; osó disponer de las palabras. El castigo divino fue su casi completa desaparición de la historia. Dios quiso borrar a Lilith. Así, la primera mujer es, al mismo tiempo, la primera “desaparecida” de la historia.
Dios decidió darle a Adán una nueva compañera. Para evitar problemas y que quedara claro desde el comienzo su lugar de sumisión y obediencia frente al hombre, la hizo de una costilla de Adán. Así nació Eva. Pero se ve que hasta la más sumisa nos puede “salir rana”, porque como sabemos Eva instigó a Adán a desobedecer el mandato divino probando el fruto del árbol del conocimiento. De este modo, se convirtió en causa de la caída y expulsión del Paraíso.
Frente a Eva se levanta la imagen de la Virgen María representando la prescripción de la pureza como modelo ético de la femineidad. Anulación de la sexualidad que devendrá en la aniquilación violenta del cuerpo femenino, propiciada por el ascetismo cristiano. La destrucción de lo corporal será signo de fuerza espiritual en los martirios: por la santa defensa de su virginidad, Eufemia será decapitada, Juliana puesta en una rueda que le destrozará hasta la médula de los huesos y los pechos de Ágata serán cortados.
Sobre estos modelos —Lilith y Eva, por un lado, y la Virgen María, por otro— pueden leerse prácticamente todas las imágenes de mujeres a lo largo de la historia de Occidente. La mujer pura frente a la perversa; la inocente frente a la “perdida”.
“Mi honra antes que mi dicha, antes que mi vida”, exclama Clemencia, por obra y gracia de Ignacio Manuel Altamirano. El himen intacto de la Virgen va a ser signo de la imposición de una imagen de lo femenino. La castidad como modelo ético; cancelación del placer de los sentidos que en lo cotidiano significa cubrir el cuerpo con pesadas vestiduras. El cuerpo femenino sólo puede existir en tanto cuerpo materno.
La “pérdida irreparable”, la de la “rosa más valiosa del jardín”, convierte a la más pura en una “mala mujer”, en una “mujer pública” (¿se han detenido alguna vez a pensar la diferencia de significado entre “mujer pública” y “hombre público”?). Y hay quienes además tienen el descaro (el “tupé” diría mi abuela), de disfrutar esta transformación. Santa, la primera gran protagonista de la literatura mexicana, se entrega por voluntad propia y lo goza. “Con el llanto que le resbalaba en silencio, con los suspiros que la vecindad del espasmo le procuraba, todavía besó a su inmolador en amante pago de lo que la había hecho sufrir, y en idolátrico renunciamiento femenino, se le dio toda, sin reservas, en soberano holocausto primitivo…” (p. 45).4
No cabe duda de que su “problema” es genético. La hipocresía de la sociedad celebra en el hombre lo que condena en la mujer: en un mismo acto, ella “pierde” su virginidad, él “se hace hombre”.
También la casita de Chimalistac vive esta dicotomía en sus dos únicas habitaciones: en una, el sueño de Santa y de su madre es velado por las imágenes que hay en las paredes, la virgen de Guadalupe y la virgen de la Soledad. En la otra, los hermanos duermen rodeados de “pequeñas estampas de celebridades: bailarinas, cirqueras, bellezas de profesión…”. Por algo son los hombres de la casa; ¡sí señor! La honra de Santa, como la pared que separa los cuartos, divide en realidad el mundo honesto del mundo de la perdición.
2. “Ya que la infamia de tu ruin destino / marchitó tu admirable primavera, / haz menos escabroso tu camino, / vende caro tu amor, aventurera”
“Santa, Santa mía…” canta el Flaco de oro y es su voz aguardentosa el espejo en que quisieran verse tantas y tantas mujeres; el espejo en que se buscarán durante los muchos años en que Agustín Lara musicalice al país y a sus mitos. “Santa, Santa mía…” y la protagonista de Gamboa no será redimida por el escultor Jesús F. Contreras, al que ofrece su vida como maleable barro sino por las metáforas rimadas de uno de nuestros mayores ídolos populares. Santa y Agustín Lara comparten la devoción del público; los dos juntos, convertidos en película, son la apoteosis del gusto de la gente. La novela es nuestro primer best-seller y, como dice José Emilio Pacheco, será nuestro más consolidado long-seller. El 22 de mayo de 1905, Gamboa escribe en su diario: “Concluí de corregir las últimas pruebas de Santa para su segunda edición de tres mil ejemplares que, sumados a los cinco mil de la primera, hacen un total de ocho mil”.5 Número nada despreciable en un país donde la mayor parte de la población es analfabeta. La novela fue llevada a la pantalla primero en 1918 en una versión muda, luego en 1931 (versión que ha pasado a la historia como la primera película mexicana sonora; hoy sabemos que esto no es así, antes de ella se filmaron unas seis o siete, pero ésta, con música de Agustín Lara, será la primera que utilice sonido directo) se convertirá en el primer éxito de taquilla de nuestra filmografía, y fijará el modelo de uno de los mayores éxitos del cine nacional: las películas de rumberas. Aventurera, Sensualidad, Cortesana, Víctimas del pecado. Hasta Orson Wells escribió un guión basándose en la novela de Gamboa, como modo de expresarle su amor a Dolores del Río.
¿En qué radica el éxito de estas “mujeres de la vida”? Podemos plantear algunas hipótesis: sin duda, el melodrama apela a la identificación a través de los estereotipos; hay, por otra parte, un universo moral proveniente de la tradición judeo-cristiana que tiende a establecer complicidades entre el lector o espectador y los dolientes héroes y heroínas. Durante el porfiriato, dice Carlos Monsiváis, “Los sueños de la hipocresía engendran prostitutas ideales y desvanecen la sordidez de la explotación abyecta de miles de mujeres en cuartuchos insalubres”.6 La cultura prostibularia le atribuye a sus mujeres un aura romántica, angélica o perversa, y, por supuesto, “nobleza espiritual” a quienes las contemplan. La pecadora será redimida por amor. Hipólito, como los boleros, lo sabe y esperará, a pesar de sus arrebatos carnales para guiar a Santa en el doloroso tránsito que la lleve de regreso a la pureza que la acercará a la virgen.
¡Santa!… ¡Santa! Y seguro del remedio, radiante, en cruz los brazos y de cara al cielo, encomendó el alma de la amada, cuyo nombre puso en sus labios la plegaria sen- cilla, magnífica, excelsa, que nuestras madres nos enseñan cuando niños, y que ni todas las vicisitudes juntas nos hacen olvidar: Madre María, Madre de Dios… (p. 260).
La “autobiografía” de la prostituta termina siendo, como su nombre lo anticipaba, casi una hagiografía. Pureza, Vicio y Martirio, las partes del tríptico en que se presenta la primera versión cinematográfica de la novela, ejemplifican este recorrido.
Una de las funciones principales de los prostíbulos es preservar la “decencia” de la mujer casta dándole espacio para el desfogue a la “hombría” de los ciudadanos de don Porfirio. La novela de Federico Gamboa tiene, como explica José Emilio Pacheco en el brillante prólogo a los Diarios, una función similar: Santa les presenta a las mujeres, que constituyen la mayor parte del público lector,
un personaje con quien se pueden identificar a distancia y con la impunidad del espectador: miren de lo que se salvaron, esto hubiera podido pasarles en caso de nacer pobres y dejarse seducir. […] El relato ofrece a sus lectoras la experiencia que de otro modo no hubieran tenido: sepan, gracias al narrador intermediario, lo que se siente ser prostituta […] previene a las muchachas contra la seducción y a los jóvenes contra la prostitución.
3. “Te vendes, / quién pudiera comprarte, / quién pudiera pagarte / un minuto de amor”
Don Federico sabía algo que Roland Barthes va a plantear más de medio siglo después: que lo que resulta verdaderamente excitante no es lo que se muestra sino lo que, oculto, simplemente se insinúa. Pocas cosas hay más eróticas que un cuerpo que apenas deja entrever sus partes:
un hombro, una ondulación del seno, un pedazo de muslo: todo mórbido, color de rosa, sombreado por finísima pelusa oscura. Cuando la bata se deslizó y para recobrarla movióse violentamente, una de sus axilas puso al descubierto, por un segundo, una mancha de vello negro, negro.
También lo sabe Jenaro quien hace una de las descripciones más sensuales de la novela para alimentar la pasión de Hipólito:
su seno que le abulta lo mismo que si tuviera un par de palomas echadas y tratando con sus piquitos de agujerear el género del vestido de su dueña, pa’ salir volando… asustadas, según veo yo que tiemblan cada vez que las manos de los hombres como que las lastimaran de tanto hacerles cariños.
Entre el erotismo y la escatología, el cuerpo de Santa alimenta la “concupiscencia” de sus visitantes al prostíbulo y de sus lectores. La carne de la joven aldeana caída en desgracia por creer en el amor, desatará la violencia antropofágica entre sus admiradores: “Más que sensual apetito, parecía un ansia de estrujar, destruir y enfermar esa carne sabrosa y picante que no se rehusaba ni defendía, carne de extravío y de infamia…”. Hasta Hipólito besa las manos con “glotonería de can hambreado que hurta carne exquisita”. Aquello que las “buenas costumbres” impide nombrar es, sin embargo, lo que se encuentra más presente en la narración. Santa es un conjunto de puntos suspensivos, es una …; “la palabra horrenda, el estigma…”; silencio elocuente, vacío que provoca fantasías que van del altar a las imágenes de la carnicería “a La moderna” instalada a pocos metros de la casa regenteada por Pepa y Elvira; entre la santidad y el rastro, el camino del pecado es doloroso. Don Carnal le gana la partida a Doña Cuaresma y ambos mueren de enfermedades venéreas.
Lo alto y lo bajo dibujan el plano de una moralidad basada en la hipocresía y el doble discurso, pero así como lo “bajo” del cuerpo no puede ser mencionado, se habla cada vez más de las partes bajas de la ciudad. Dentro de éstas está el prostíbulo, escondido tras pesadas cortinas u oculto en las “zonas rojas”, esos “puntos suspensivos” de la ciudad, esos silencios elocuentes que subrayan lo que quieren hacer desaparecer. Pero se trata también del sitio donde nuestros escritores modernistas expresan su desacuerdo con “la moral pública del porfiriato, los cerrojos del catecismo, las admoniciones del hogar y la familia”.7 Lugar en que conviven la sacralización de la prostituta y el comercio del cuerpo reglamentado, allí donde lo excremencial guarda relación directa con la “carne de pecado” —nuevamente lo sexual y lo escatológico mezclados—: “Santa rodaba en los sótanos pestilenciales y negros del vicio inferior, a la manera en que las aguas sucias e impuras de los albañales subterráneos galopan enfurecidas por los oscuros intestinos de las calles”.
4. “A ti consagro toda mi existencia, / la flor de la maldad y la inocencia; / es para ti, mujer, toda mi vida. / Te quiero, aunque te llamen pervertida”
Dos modos fundamentales de disciplinamiento de los cuerpos marginales, de los cuerpos transgresores son el discurso científico, médico fundamentalmente, y el discurso legal. Ambos cumplen un fuerte papel en el “encausamiento” de la prostitución.
Durante el periodo de conformación de los estados nacionales latinoamericanos, la creación e imposición de diversos “códigos higiénicos” busca sanar un espacio que es a la vez el cuerpo individual, el cuerpo social y el cuerpo de la nación. Las reglamentaciones creadas entonces disciplinan, domestican, ordenan: el poder se inscribe en los cuerpos. “… la prostituta o putain —que deriva del latín putida— apesta por naturaleza y provoca exceso de fluido seminal en el cuerpo social, además de vincularse con lo mórbido y cadavérico y ser agente transmisor de sífilis congénita”.8 Sin embargo, fue reconocida la necesidad “higiénica” de tolerar la prostitución “como se toleran las alcantarillas”, siempre y cuando se mantuviera oculta y vigilada. El prostíbulo se convirtió así, bajo control policiaco y médico, en una más de las instituciones disciplinarias de la época como la clínica, la cárcel o el manicomio. El sistema que se impuso en México, a partir de Maximiliano, fue un sistema reglamentarista que dispuso la elaboración de un registro con los datos personales y la fotografía de cada prostituta. En 1904, la ciudad de México tenía 368 000 habitantes y 10 937 prostitutas registradas, a éstas hay que sumarle las “independientes” y los grupos marginales.
El miedo a las enfermedades venéreas que causaban estragos entre la población rigidizó el control médico de las mujeres, pero no hizo objeto de revisión ni control a los hombres. (“Usted es la culpable…”). Como claramente muestra Gamboa en Santa, se formó una red de corrupción, abuso y explotación de la que participaron, por supuesto, ¡faltaba más!, la propia policía y las autoridades sanitarias.
Por otra parte, a partir de las ideas científicas que dieron origen al naturalismo, se consideraba que las “mujeres de la vida” pertenecían por “naturaleza” al prostíbulo. Reglamentación, disciplinamiento, control de los “cuerpos de miseria”. De acuerdo con el positivismo dominante, el medio y las leyes de la herencia que hacían reaparecer “gérmenes de antigua lascivia” eran los culpables del hundimiento de Santa quien, como queda claro, desde el principio “no nació para lo honrado y derecho”.
Vendrán después otras tantas que tampoco habrán nacido para lo honrado y derecho. Aunque no nos queden muy claros los patrones de “honradez” y “derechura”; esa ignorancia, esos puntos suspensivos “constitutivos” del ser femenino nos han hecho carne de melodrama. Quizás de lo que se ha tratado toda esta historia es de buscar otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.
↑1 Texto presentado en el Coloquio “Santa, Santa nuestra”. A 100 años de Santa de Federico Gamboa, celebrado en El Colegio de México, del 22 al 24 de enero de 2003.
↑2 Todos los subtítulos están tomados de canciones de Agustín Lara.
↑3 La tradición judía considera la circuncisión como la marca de Dios sobre el cuerpo del hombre.
↑4 Las citas de Santa están tomadas de la edición de Promexa Editores, México, 1979.
↑5 Citado en José Emilio Pacheco, “Introducción”, a Federico Gamboa, Mi diario (1892- 1939), Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1994, p. XVI.
↑6 Carlos Monsiváis, Amor perdido, 7a edición, Era, México, 1982, p. 73.
↑7 Sergio González Rodríguez, Los bajos fondos. El antro, la bohemia y el café, Cal y arena, México, 1990, p. 29.
↑8 Dr. Alexandre Parent-Duchâlet, De la prostitución en la ciudad de París…, 1836, citado en Sergio González Rodríguez, op. cit., p. 61.